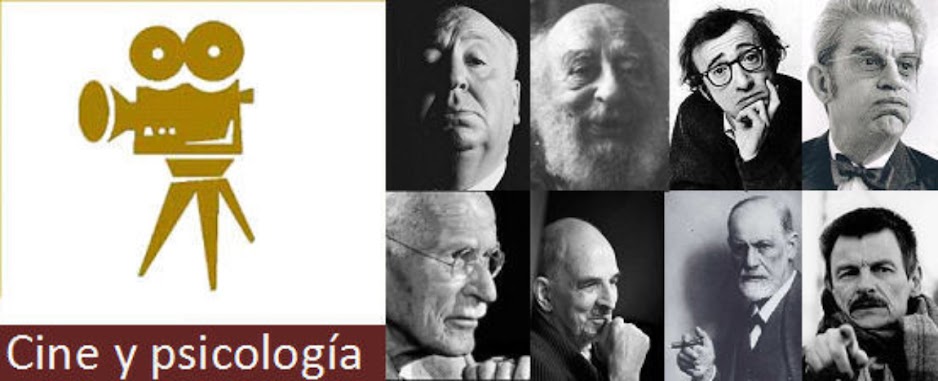Maléfica (Maleficent) es una película del 2014 dirigida por Robert Stromberg e interpretada en su papel principal, el de Maléfica, por Angelina Jolie. Aunque inicialmente se pensó en que fuera Tim Burton quien la dirigiera, éste declinó finalmente la posibilidad, siendo retomado el proyecto por Robert Stromberg, que había sido anteriormente diseñador de producción de los efectos especiales de Avatar (James Cameron, 2009) y de Alicia en el país de las maravillas (Tim Burton, 2010) o de Oz el grande y poderoso (Sam Reimi, 2013), así como artista conceptual de Los juegos del hambre (Gary Ross, 2012), siendo Maléfica su debut como director. Cuenta también con la participación de Sharlto Copley como Stefan, el amor de Maléfica que la traicionará para ser rey, un actor sudafricano cuyas actuaciones sigo con interés desde que le descubrí interpretando el papel de Wikus van de Merwe en la excelente película Disctrict 9 (Neill Blomkamp, 2009). Y, finalmente, contamos en el papel de Aurora, la princesa durmiente, con Elle Fanning, quien fue una de las protagonistas de la película Super 8 (J. J. Abrams, 2011).
Obviamente Maléfica, y en lo que viene siendo una cierta tradición del cine actual, es una reelaboración de la historia de La bella durmiente (guión de Linda Woolverton, que ya había colaborado para Disney en varias ocasiones), que muy poco tenía que ver con el clásico cuento de Perrault o de los hermanos Grimm, o del posterior clásico adaptado para la gran pantalla en dibujos animados de Disney. En todo caso está claro que se une en lo que constituye un nuevo paradigma de estas reformulaciones de los cuentos clásicos, y en los que que el bien y el mal no están representados por personajes malos y buenos, sino que ambos están presentes en el héroe.
I. REFLEXIONES INICIALES: NATURALEZA Y CIVILIZACIÓN.
Quizá la mejor manera de empezar nuestros comentario sea citando un interesante y poético pasaje de C. G. Jung:
... es cierto que - por primera vez desde la prehistoria hemos conseguido tragarnos toda la animación originaria de la naturaleza. No sólo descendieron los dioses de sus celestes moradas planetarias - o, mejor dicho, los hicimos descender - para transformarse inicialmente en demonios ctónicos, sino que también la legión de estos últimos, que hasta los tiempos de Paracelso jugueteaban alegremente por montes, bosques, arroyos y moradas humanas, fueron reducidos, bajo la influencia de la creciente ilustración científica, a lamentables residuos hasta desaparecer del todo. Desde tiempos inmemoriales siempre estuvo dotada la naturaleza de alma. Ahora, por primera vez, vivimos una naturaleza desanimada y desacralizada. [1]
Maléfica se encuadra justamente como un personaje, un hada, de este mundo en el cual la Naturaleza aun estaba dotada de alma, y en la que distintos seres la poblaban y "jugueteaban alegremente" en ella. Es allí donde conoce a un niño llamado Stefan, como ella huérfano de padres. Entre ellos se establece una gran amistad que llega al amor, y que toma su forma en el regalo que Stefan la hace a Maléfica en su decimosexto cumpleaños: un beso de amor verdadero.
Sin embargo, pronto Stefan desaparece tentado por las ambiciones del reino de los hombres, donde está al servicio de un rey que quiere destruir las ciénagas en la que Maléfica es el hada más poderosa estableciéndose como su protectora. Esa acción protectora de la hada, a diferencia del rey de los hombres, es amorosa y nada autoritaria porque, como diría Jung, en sus espacios reina la armonía y el equilibrio natural, aquello por lo único que debe velar. Por el contrario, el reino de los hombres se caracteriza por la ambición, la autoridad y el militarismo, y cuyo único gestor y beneficiario es el propio rey, no su población. Una manera metafórica de enmarcar las relaciones del hombre con la naturaleza, es decir, una relación basada en la superioridad, el dominio y la explotación. Conflicto que toma forma en el deseo del rey de querer destruir las ciénagas ante un poder - representado por Maléfica - que no lo reconoce, es decir, que a diferencia de los humanos, no se somete a las relaciones de vasallaje que el rey impone.
El enfrentamiento entre ambos se salda con una derrota total del rey quien, a partir de entonces, tratará de encontrar aquel que le vengue de tamaña derrota.
II. SOBRE MALÉFICA Y STEFAN: AMBICIÓN, TRAICIÓN Y VENGANZA.
Reflexionemos ahora sobre los dos personajes con los que se inicia la película. Ambos se caracterizan por ser personajes que han perdido sus padres. Son personajes en los que su carencia se hace patente. Sin embargo, la canalización de esta carencia es bien distinta. Mientras que en Maléfica toma forma el amor por Stefan y la ciénaga, en Stefan toma forma una ambición cuya satisfacción no tiene límite, y que como ya dice desde niño señalando el castillo del rey: "Algún día viviré allí, en el castillo". Esta diferencia de aproximaciones desde su carencia tenemos que buscarla en el entorno que les envuelve. A pesar de su orfandad, Maléfica no está sola. Siguiendo a Jung, ella vive en un entorno sacralizado cuya alma se basa en el equilibrio y la armonía del lugar. En cambio, Stefan pertenece a un entorno dominado por una alma perversa que fundamenta un desequilibrio feudal entre los nobles y los vasallos. Esta condición de sometimiento toma forma en Stefan como una ambición fundamentada en el resentimiento que le lleva a ambicionar ser parte de la clase dominante.
Será está ambición sin límite de Stefan la que le llevará a traicionar el amor de Maléfica, quien a pesar del tiempo sin verle le sigue queriendo, pues el único amor que le sigue faltando es el amor íntimo. Intentando satisfacer las ansias de venganza del rey, para así ser su heredero, engañará a Maléfica, y durmiéndola con una droga intentará matarla, pero no pudiendo hacerlo le cortará sus preciadas alas (símbolo de la ligereza, el poder y la bondad).
Con ese acto Stefan logrará el favor del rey, la mano de su hija y, finalmente, convertirse en su heredero y rey tras su muerte. Paralelamente, Maléfica, resentida por la traición de Stefan (la perversión del beso de amor verdadero), iniciará su camino hacia el hada malvada cuya máxima expresión se consumará en la venganza que se tomará al lanzar el maleficio sobre la hija recién nacida de Stefan, la princesa Aurora: Antes de que se ponga el sol en su decimosexto cumpleaños se pinchará el dedo con la punta de la aguja de una rueca y caerá en un sueño tan profundo como la muerte, un sueño tan profundo del que jamás despertará. Observemos la referencia al decimosexto cumpleaños de la princesa en referencia a la traición del beso de amor verdadero dado por Stefan a Maléfica a la misma edad, que se explicitará aun más cuando ante las suplicas de Stefan a Maléfica añade la siguiente posibilidad de romper el maleficio: A la princesa le concedo poder despertar de su sueño mortal pero solo con un beso de amor verdadero.
Nos encontramos ante el clásico tema del intento de resolución del resentimiento a través de la venganza, tema que ya hemos visto en algunas entradas de este blog como los dedicados a las películas "La visita del rencor" (Bernhard Wicki, 1964) o en Decálogo 3 (K. Kieslowski, 1991). El sujeto resentido queda preso de su pasado y la elaboración del duelo es sustituida por su congelación, lo que implica que su libido queda fijada a la del sujeto maltratador. Vive en el pasado y, en consecuencia, no hay posibilidad de futuro. Podemos aplicar, a partir del momento en el que Stefan traiciona a Maléfica, unas palabras que ya escribí en "La visita del rencor" y que adapto ahora para Maléfica: Más allá de que la acción vengativa de Maléfica pueda estar justificada por la crueldad de los hechos, la cuestión es que parece que, a partir del momento de la traición, toda su vida se fije en este momento y que toda su acción se oriente a través de él.
Es también por ese progresivo ensombrecimiento de su alma que la bondad inicial de Maléfica migra hacia la maldad, teniendo como consecuencia la pérdida de la belleza de la ciénaga que se ensombrece como su alma, y donde antes ejercía su poder como protectora del equilibrio y la armonía, deviene entonces en un poder perverso como antes lo era el rey del reino de los hombres, o como ahora lo es Stefan, transformación que queda simbolizada por el trono en el que a partir de ahora se sentará como símbolo del poder que domina. En términos junguianos diríamos que Maléfica se ha identificado con el arquetipo de la Sombra.
- Stefan: remordimiento y paranoia.
La evolución de Stefan se corresponde con su pobreza de espíritu. Tras la maldición de Maléfica sobre Aurora le invade el miedo, y antes que arrepentirse del daño que le infringió a Maléfica, presa de sus remordimientos, estos se proyectan como un terror paranoico que le aisla y le llevan obsesivamente a la persecución de Maléfica, así como aislar su Castillo con una barrera de metal. Vemos su obsesión enfermiza con la quema de todas las ruecas, así como cuando deja morir a su esposa, la reina, sin acompañarla en ningún momento, o mostrándose incapaz de dar la bienvenida a Aurora cuando esta se presenta en el castillo para conocerle. Su obsesión es defenderse de Maléfica y destruirla, y nada más ve. Como suele ocurrir en estas situaciones, se quiere solucionar el problema cambiando el mundo externo sin asumir que los importantes son los cambios internos.
III. MALÉFICA, DIAVAL Y AURORA: INOCENCIA, AMOR Y ARREPENTIMIENTO.
A diferencia de Stefan, Maléfica va a seguir un camino distinto. Stefan y la reina piden a tres hadas de la ciénaga (Clavelín, Violeta y Fronda) que cuiden de su hija hasta su decimosexto cumpleaños, y así la esconden en el bosque. Sin embargo, Maléfica, a quien nada se le escapa, dispone de un colaborador a quien encomienda que las vigile. Se trata de Diaval, el cuervo y humanoide, a quien salva de un campesino.
- Diaval, el testigo.
Diaval (Sam Riley) reune dos aspectos contradictorios de la simbólica del cuervo. Por un lado esta vinculado a las tinieblas, pues es un servidor de Maléfica que le proporciona, como ella misma le dice, sus alas ("Necesito que seas mis alas" - le dice -). Por otro lado, será también una figura protectora de Aurora, velando por ella ante la manifiesta incompetencia de las tres hadas que la tienen a su cuidado. Diaval deviene la figura reflexiva. Símbolo también de perspicacia, se da cuenta de lo que sucede a su alrededor y devendrá testimonio del arrepentimiento de Maléfica y de su "amor verdadero" por Aurora. Fiel compañero de Maléfica hasta el final, parece comprender el sufrimiento de la hada y la esperanza de que su bondad retorne cuando ella también comprenda.
- Aurora y la inocencia.
Aurora va a establecerse como representante de la inocencia. En este sentido, considero que el personaje de la princesa es, ya sea por una débil interpretación, ya por una definición poco afortunada, el más inconsistente de los personajes. Inocencia no es simpleza, y esa es la imagen que nos muestra la película en ocasiones. No obstante, nos interesa en tanto en cuanto va a poner en contacto a Maléfica con la inocencia, pues ese es su sentido, lo cual ya empieza a producirse desde que Aurora es prácticamente un bebé. Veamos como se repite la historia de orfandad, y como desde ella va a crearse entre ambos personajes un juego de identificaciones proyectivas: Maléfica se verá en ella como madre de la hija que no pudo tener con Stefan, y Aurora verá en ella a la madre (hada madrina) que no tuvo.
- Maléfica y Aurora.
El contacto con la inocencia de Aurora irá recordando a Maléfica su propia inocencia de los orígenes. Las carencias se complementan a través del amor que ambas se muestran y, poco a poco, Maléfica devendrá en una auténtica madre para ella, mientras Aurora se considerará su hija. La ciénaga, ensombrecida por el odio de Maléfica, se va tornando poco a poco en un lugar más alegre con el cambio que se observa en la hada malvada. Este pasaje que va del odio por Stefan al amor por Aurora llevará finalmente a Maléfica a ver la futilidad de su venganza.
Es el amor que sentirá por Aurora el que, a diferencia de un Stefan obsesionado por la culpa persecutoria proyectada como obsesión persecutoria por Maléfica, la que permitirá a la hada elaborar el arrepentimiento, si bien cuando intenta retirar el maleficio le resulta imposible. Este sentido arrepentimiento tendrá su máxima expresión cuando tras tocar Aurora con la punta del dedo la punta de la aguja de una rueca y caer en el mortal sueño, y "fallar" posteriormente el beso del príncipe Felipe - un personaje del que hablaremos más adelante -, Maléfica, visiblemente emocionada, y bajo la cálida y triste mirada de Diaval, dice:
No voy a rogarte perdón, porque lo que te hice fue imperdonable. Estaba ofuscada, llena de odio y resentimiento. Dulce Aurora, robaste lo que quedaba de mi corazón y ahora te he perdido para siempre. Te lo juro, no sufrirás ningún daño mientras yo esté viva, y ni un sólo día pasará sin que añore tu sonrisa.
Y es entonces cuando al besarla, su beso es un beso de amor verdadero, y la princesa Aurora despierta libre de su maleficio.
IV. MALÉFICA Y STEFAN: LA COMPASIÓN.
El final de la película recoge el enfrentamiento entre Maléfica y Stefan. Con la ayuda de Aurora, Maléfica recupera sus alas y es entonces cuando finalmente vence al rey Stefan, con la ayuda de su fiel Diaval convertido para la ocasión en dragón, quien es el artífice de que no acaben con ella antes de la recuperación de las alas. No obstante, justo en el momento en que Stefan está acabado, Maléfica cede a su impulso destructor y vemos como el rostro cambia de expresión, dándose cuenta de la locura del odio y el resentimiento en lo que es una historia sin fin. Es por ello que finalmente le dice: "Se acabó", y lo suelta como signo de que se acabó el odio y la guerra entre ellos, pero un enloquecido Stefan vuelve a la carga y muere finalmente al caer desde una torre junto a ella.
El final de la película nos muestra el resultado de este amor entre Maléfica y Stefan, y como dice la psicoanalista Carmen Brandt en un artículo del que soy deudor: "Es por ello que, además de ser el amor entre ellas la fórmula para romper el maleficio, Aurora es recompensada por Maléfica con una protección absoluta e incondicional hacia la hija destinada a continuar con su legado y unir sus reinos". [2]
V. ALGUNAS REFLEXIONES MÁS ALLÁ.
Más allá de lo dicho hasta ahora, creo que es interesante abordar ahora algunas consideraciones a tener en cuenta que implica la versión o la reelaboración del cuento de La bella durmiente y que, como siempre, en las historias de fantasía y ciencia ficción del cine moderno (ver las entradas dedicadas a la ciencia ficción en el cine, especialmente la segunda parte - a pie de página encontraréis los enlaces -), conllevan algunas reflexiones interesantes sobre nuestra realidad actual. Algunos temas, como apunta Carmen Brandt, me parecen sugerentes en la película, veamos:
En primer lugar la superposición del bien y del mal en el mismo héroe - acaba la película diciéndose: Al final mi reino no lo unió ni un héroe ni un villano como había predicho la leyenda, sino alguien que era tanto héroe como villano -. Un tema que también hemos visto en este blog a través de la película "El señor de los Anillos" (Peter Jackson, 2001-2003) y "Un monstruo viene a verme (J. A. Bayona, 2016). Pero la diferencia no sólo es en relación a Maléfica. En la película de Disney de 1959 las hadas madrinas son, a pesar de su aparente bondad, especialmente tontas y torpes, tanto que es un milagro que Aurora sobreviva cuando era una recién nacida a sus deficientes cuidados. Los padres son un hombre mediocre cegado por su ambición consumido por la paranoia y la madre es un personaje literalmente inexistente. Y, finalmente, Aurora y Felipe son unos adolescentes cuya madurez insuficiente no les permite asumir temas como el del amor verdadero. Todos los personajes están en intersecciones de aquello que llamamos bien y mal, o bueno y malo, correcto e incorreto o madurez e inmadurez.
En segundo lugar destacaríamos la orfandad de los protagonistas, que quizá nos hable de la importancia que, en cuestiones de amor verdadero, tiene el sentirse amado y deseado en la triangulación edípica, todo y que como dice Carmen Brandt "constituya la primera forma de desengaño del amor verdadero" [3]. A lo que añade con toda la razón: ¿Cómo se podrá recrear un príncipe o una princesa para los padres si, como nos muestra esta historia, ya no hay padres con quienes hacerlo? [4]
En tercer lugar, y como corolario de la anterior consideración, se nos presenta a la pareja como inconsistente en temas de verdadero amor. Efectivamente, la falla imputable al anterior punto se salda con unas grandes dosis de narcisismo que caracteriza a nuestra sociedad occidental, donde, por seguir a Erich Fromm, se confunde el poseer con el amar, y donde el tener se confunde con el ser. Es aquí donde aparece la figura del príncipe Felipe, tan simple e inconsistente como la de la princesa Aurora. Uno diría que pasaba por allí cuando las hadas "buenas" le piden que de un beso de amor verdadero. ¡Que diferente el príncipe Felipe de la versión animada de Disney con el de Maléfica, un adolescente sin fuerza ni convicción como para poder dar un beso como éste. Es por ello que ese tipo de beso se produce "dentro de una relación filial, tierna, de admiración y protección, ternura y consideración no eróticas y que no tiene que ver con la atracción sexual y romántica, de pareja, tradicionalmente conocida entre quienes se atraen. Irremediable y apasionadamente, agregaría yo. [5]
Por último, y en cuarto lugar, también indicar el papel adjudicado a las figuras masculinas, un papel absolutamente ausente, ya sea por sus ambiciones desmesuradas que los convierten en claros candidatos del concepto "padres a la fuga" (El rey y Stefan) o por su inconsistencia (el príncipe Felipe). La actitud de Stefan hacia su hija es quizá lo más sorprendente en este sentido. Ofuscado en su paranoia y en su obsesión no hay espacio para la emoción o la ternura. Esa inconsistencia de lo masculino es compensado por la actitud de Maléfica, quien actúa, en realidad, como una "madre fálica" y es, en este sentido que la relación entre Maléfica y Aurora es la "de una madre omnipotente y omnipresente en el destino de la hija y una hija tan cegada por el poder de la madre que no quiere sino vivir con ella" [6]
Y yo añadiría una quinta y última consideración, y es que la historia si tiene un "happily eve after" (y vivieron felices para siempre). Y se trata precisamente no de la unión de los príncipes en sí misma, sino de la unión de los dos reinos, el de los hombres y la ciénaga, la civilización y la naturaleza, bajo el reinado de Aurora. Una primera aproximación a la metáfora de la historia que, en este sentido, me recuerda algo que ya ha sido abordado en otras películas, y de las que quizá la mas específica sea "Señales del Futuro" (Knowing, Alex Proyas, 2009), en las cuales, y para que la "nueva unión" surja "el viejo mundo" debe desaparecer en una reelaboración de la historia bíblica de Noé. La lectura de nuestra historia, desde esta perspectiva, presupondría la necesidad de la emergencia de los valores femeninos con la que parece relacionarse esta unión y de la necesidad de los nuevos valores masculinos que deberían surgir. Quizá por ello nos presenta unos príncipes básicamente adolescentes cuya relación debe estructurarse desde bases muy distintas a las que hasta ahora han predominado, si bien Aurora ya tiene como modelo a Maléfica, símbolo de lo femenino donde la sensibilidad y el amor se unen también a la fuerza y la firmeza. Maléfica, con su proceso, logra, como se diría en términos junguianos, una buena integración con su animus. ¿Logrará Felipe hacer los mismo con su anima? Y ya para cerrar, y en relación a este punto, me parecen interesantes las siguientes palabras del analista junguiano Walter Boechat, quien dice:
... la cuestión del masculino surge en seguimiento a las conquistas del movimiento feminista. ¿Qué hombre es ese que cede lugar en vez de reprimir como la tradición del patrismo exige? Este será un hombre con una relación bastante creativa con su anima, su feminidad inconsciente. Así, el femenino externo, concretado en la mujer, no lo amenaza, sino más bien es un llamado hacia la integración. [7]
En fin, soy consciente que en este último punto dejo anotados aspectos que requerirían una mayor profundización, pero esto sobrepasaría las funciones de este blog.
_____________________
[1] Jung, C. G. Después de la catástrofe (1945). OC 10. Civilización en transición. Ed. Trotta, par. 431
[2] Brandt, Carmen. Discusión de la película Maléfica. Artículo disponible en internet:
https://tertuliapsicoanalitica.files.wordpress.com/2012/12/malc3a9fica.pdf
[3] Ídem anterior.
[4] Ídem anterior.
[5] Ídem anterior.
[6] Ídem anterior.
[7] Boechat, Walter. El mito y la individuación. La mitopoiesis de la psique. WB ediciones, pág. 62
_____________________
PELÍCULAS RELACIONADAS.
EL SEÑOR DE LOS ANILLOS: Una reflexión en torno al bien y el mal.
Peter Jackson (2001-2003)
UN MONSTRUO VIENE A VERME: Soledad y culpa en la infancia
J. A. Bayona, 2016
LA CIENCIA FICCIÓN CONTEMPORÁNEA (II): Steven Spielberg y sobre el ser padre como espejo de ser hombre.
Obviamente Maléfica, y en lo que viene siendo una cierta tradición del cine actual, es una reelaboración de la historia de La bella durmiente (guión de Linda Woolverton, que ya había colaborado para Disney en varias ocasiones), que muy poco tenía que ver con el clásico cuento de Perrault o de los hermanos Grimm, o del posterior clásico adaptado para la gran pantalla en dibujos animados de Disney. En todo caso está claro que se une en lo que constituye un nuevo paradigma de estas reformulaciones de los cuentos clásicos, y en los que que el bien y el mal no están representados por personajes malos y buenos, sino que ambos están presentes en el héroe.
I. REFLEXIONES INICIALES: NATURALEZA Y CIVILIZACIÓN.
Quizá la mejor manera de empezar nuestros comentario sea citando un interesante y poético pasaje de C. G. Jung:
... es cierto que - por primera vez desde la prehistoria hemos conseguido tragarnos toda la animación originaria de la naturaleza. No sólo descendieron los dioses de sus celestes moradas planetarias - o, mejor dicho, los hicimos descender - para transformarse inicialmente en demonios ctónicos, sino que también la legión de estos últimos, que hasta los tiempos de Paracelso jugueteaban alegremente por montes, bosques, arroyos y moradas humanas, fueron reducidos, bajo la influencia de la creciente ilustración científica, a lamentables residuos hasta desaparecer del todo. Desde tiempos inmemoriales siempre estuvo dotada la naturaleza de alma. Ahora, por primera vez, vivimos una naturaleza desanimada y desacralizada. [1]
Maléfica se encuadra justamente como un personaje, un hada, de este mundo en el cual la Naturaleza aun estaba dotada de alma, y en la que distintos seres la poblaban y "jugueteaban alegremente" en ella. Es allí donde conoce a un niño llamado Stefan, como ella huérfano de padres. Entre ellos se establece una gran amistad que llega al amor, y que toma su forma en el regalo que Stefan la hace a Maléfica en su decimosexto cumpleaños: un beso de amor verdadero.
 |
| Stefan y Maléfica |
Sin embargo, pronto Stefan desaparece tentado por las ambiciones del reino de los hombres, donde está al servicio de un rey que quiere destruir las ciénagas en la que Maléfica es el hada más poderosa estableciéndose como su protectora. Esa acción protectora de la hada, a diferencia del rey de los hombres, es amorosa y nada autoritaria porque, como diría Jung, en sus espacios reina la armonía y el equilibrio natural, aquello por lo único que debe velar. Por el contrario, el reino de los hombres se caracteriza por la ambición, la autoridad y el militarismo, y cuyo único gestor y beneficiario es el propio rey, no su población. Una manera metafórica de enmarcar las relaciones del hombre con la naturaleza, es decir, una relación basada en la superioridad, el dominio y la explotación. Conflicto que toma forma en el deseo del rey de querer destruir las ciénagas ante un poder - representado por Maléfica - que no lo reconoce, es decir, que a diferencia de los humanos, no se somete a las relaciones de vasallaje que el rey impone.
 |
| La victoria de Maléfica sobre el rey de los hombres. |
II. SOBRE MALÉFICA Y STEFAN: AMBICIÓN, TRAICIÓN Y VENGANZA.
Reflexionemos ahora sobre los dos personajes con los que se inicia la película. Ambos se caracterizan por ser personajes que han perdido sus padres. Son personajes en los que su carencia se hace patente. Sin embargo, la canalización de esta carencia es bien distinta. Mientras que en Maléfica toma forma el amor por Stefan y la ciénaga, en Stefan toma forma una ambición cuya satisfacción no tiene límite, y que como ya dice desde niño señalando el castillo del rey: "Algún día viviré allí, en el castillo". Esta diferencia de aproximaciones desde su carencia tenemos que buscarla en el entorno que les envuelve. A pesar de su orfandad, Maléfica no está sola. Siguiendo a Jung, ella vive en un entorno sacralizado cuya alma se basa en el equilibrio y la armonía del lugar. En cambio, Stefan pertenece a un entorno dominado por una alma perversa que fundamenta un desequilibrio feudal entre los nobles y los vasallos. Esta condición de sometimiento toma forma en Stefan como una ambición fundamentada en el resentimiento que le lleva a ambicionar ser parte de la clase dominante.
Será está ambición sin límite de Stefan la que le llevará a traicionar el amor de Maléfica, quien a pesar del tiempo sin verle le sigue queriendo, pues el único amor que le sigue faltando es el amor íntimo. Intentando satisfacer las ansias de venganza del rey, para así ser su heredero, engañará a Maléfica, y durmiéndola con una droga intentará matarla, pero no pudiendo hacerlo le cortará sus preciadas alas (símbolo de la ligereza, el poder y la bondad).
 |
| Maléfica y su dolor por las alas perdidas. |
Con ese acto Stefan logrará el favor del rey, la mano de su hija y, finalmente, convertirse en su heredero y rey tras su muerte. Paralelamente, Maléfica, resentida por la traición de Stefan (la perversión del beso de amor verdadero), iniciará su camino hacia el hada malvada cuya máxima expresión se consumará en la venganza que se tomará al lanzar el maleficio sobre la hija recién nacida de Stefan, la princesa Aurora: Antes de que se ponga el sol en su decimosexto cumpleaños se pinchará el dedo con la punta de la aguja de una rueca y caerá en un sueño tan profundo como la muerte, un sueño tan profundo del que jamás despertará. Observemos la referencia al decimosexto cumpleaños de la princesa en referencia a la traición del beso de amor verdadero dado por Stefan a Maléfica a la misma edad, que se explicitará aun más cuando ante las suplicas de Stefan a Maléfica añade la siguiente posibilidad de romper el maleficio: A la princesa le concedo poder despertar de su sueño mortal pero solo con un beso de amor verdadero.
 |
| Maléfica lanzando el maleficio sobre Aurora. |
Nos encontramos ante el clásico tema del intento de resolución del resentimiento a través de la venganza, tema que ya hemos visto en algunas entradas de este blog como los dedicados a las películas "La visita del rencor" (Bernhard Wicki, 1964) o en Decálogo 3 (K. Kieslowski, 1991). El sujeto resentido queda preso de su pasado y la elaboración del duelo es sustituida por su congelación, lo que implica que su libido queda fijada a la del sujeto maltratador. Vive en el pasado y, en consecuencia, no hay posibilidad de futuro. Podemos aplicar, a partir del momento en el que Stefan traiciona a Maléfica, unas palabras que ya escribí en "La visita del rencor" y que adapto ahora para Maléfica: Más allá de que la acción vengativa de Maléfica pueda estar justificada por la crueldad de los hechos, la cuestión es que parece que, a partir del momento de la traición, toda su vida se fije en este momento y que toda su acción se oriente a través de él.
Es también por ese progresivo ensombrecimiento de su alma que la bondad inicial de Maléfica migra hacia la maldad, teniendo como consecuencia la pérdida de la belleza de la ciénaga que se ensombrece como su alma, y donde antes ejercía su poder como protectora del equilibrio y la armonía, deviene entonces en un poder perverso como antes lo era el rey del reino de los hombres, o como ahora lo es Stefan, transformación que queda simbolizada por el trono en el que a partir de ahora se sentará como símbolo del poder que domina. En términos junguianos diríamos que Maléfica se ha identificado con el arquetipo de la Sombra.
 |
| Maléfica en su trono. |
- Stefan: remordimiento y paranoia.
La evolución de Stefan se corresponde con su pobreza de espíritu. Tras la maldición de Maléfica sobre Aurora le invade el miedo, y antes que arrepentirse del daño que le infringió a Maléfica, presa de sus remordimientos, estos se proyectan como un terror paranoico que le aisla y le llevan obsesivamente a la persecución de Maléfica, así como aislar su Castillo con una barrera de metal. Vemos su obsesión enfermiza con la quema de todas las ruecas, así como cuando deja morir a su esposa, la reina, sin acompañarla en ningún momento, o mostrándose incapaz de dar la bienvenida a Aurora cuando esta se presenta en el castillo para conocerle. Su obsesión es defenderse de Maléfica y destruirla, y nada más ve. Como suele ocurrir en estas situaciones, se quiere solucionar el problema cambiando el mundo externo sin asumir que los importantes son los cambios internos.
 |
| Cuando su hechizo fracase vendrá a por mí y yo estaré esperando. |
III. MALÉFICA, DIAVAL Y AURORA: INOCENCIA, AMOR Y ARREPENTIMIENTO.
A diferencia de Stefan, Maléfica va a seguir un camino distinto. Stefan y la reina piden a tres hadas de la ciénaga (Clavelín, Violeta y Fronda) que cuiden de su hija hasta su decimosexto cumpleaños, y así la esconden en el bosque. Sin embargo, Maléfica, a quien nada se le escapa, dispone de un colaborador a quien encomienda que las vigile. Se trata de Diaval, el cuervo y humanoide, a quien salva de un campesino.
- Diaval, el testigo.
Diaval (Sam Riley) reune dos aspectos contradictorios de la simbólica del cuervo. Por un lado esta vinculado a las tinieblas, pues es un servidor de Maléfica que le proporciona, como ella misma le dice, sus alas ("Necesito que seas mis alas" - le dice -). Por otro lado, será también una figura protectora de Aurora, velando por ella ante la manifiesta incompetencia de las tres hadas que la tienen a su cuidado. Diaval deviene la figura reflexiva. Símbolo también de perspicacia, se da cuenta de lo que sucede a su alrededor y devendrá testimonio del arrepentimiento de Maléfica y de su "amor verdadero" por Aurora. Fiel compañero de Maléfica hasta el final, parece comprender el sufrimiento de la hada y la esperanza de que su bondad retorne cuando ella también comprenda.
 |
| Diaval y Maléfica. |
- Aurora y la inocencia.
Aurora va a establecerse como representante de la inocencia. En este sentido, considero que el personaje de la princesa es, ya sea por una débil interpretación, ya por una definición poco afortunada, el más inconsistente de los personajes. Inocencia no es simpleza, y esa es la imagen que nos muestra la película en ocasiones. No obstante, nos interesa en tanto en cuanto va a poner en contacto a Maléfica con la inocencia, pues ese es su sentido, lo cual ya empieza a producirse desde que Aurora es prácticamente un bebé. Veamos como se repite la historia de orfandad, y como desde ella va a crearse entre ambos personajes un juego de identificaciones proyectivas: Maléfica se verá en ella como madre de la hija que no pudo tener con Stefan, y Aurora verá en ella a la madre (hada madrina) que no tuvo.
- Maléfica y Aurora.
El contacto con la inocencia de Aurora irá recordando a Maléfica su propia inocencia de los orígenes. Las carencias se complementan a través del amor que ambas se muestran y, poco a poco, Maléfica devendrá en una auténtica madre para ella, mientras Aurora se considerará su hija. La ciénaga, ensombrecida por el odio de Maléfica, se va tornando poco a poco en un lugar más alegre con el cambio que se observa en la hada malvada. Este pasaje que va del odio por Stefan al amor por Aurora llevará finalmente a Maléfica a ver la futilidad de su venganza.
 |
| El encuentro entre Maléfica y Aurora. |
No voy a rogarte perdón, porque lo que te hice fue imperdonable. Estaba ofuscada, llena de odio y resentimiento. Dulce Aurora, robaste lo que quedaba de mi corazón y ahora te he perdido para siempre. Te lo juro, no sufrirás ningún daño mientras yo esté viva, y ni un sólo día pasará sin que añore tu sonrisa.
Y es entonces cuando al besarla, su beso es un beso de amor verdadero, y la princesa Aurora despierta libre de su maleficio.
 |
| El beso de amor verdadero. |
IV. MALÉFICA Y STEFAN: LA COMPASIÓN.
El final de la película recoge el enfrentamiento entre Maléfica y Stefan. Con la ayuda de Aurora, Maléfica recupera sus alas y es entonces cuando finalmente vence al rey Stefan, con la ayuda de su fiel Diaval convertido para la ocasión en dragón, quien es el artífice de que no acaben con ella antes de la recuperación de las alas. No obstante, justo en el momento en que Stefan está acabado, Maléfica cede a su impulso destructor y vemos como el rostro cambia de expresión, dándose cuenta de la locura del odio y el resentimiento en lo que es una historia sin fin. Es por ello que finalmente le dice: "Se acabó", y lo suelta como signo de que se acabó el odio y la guerra entre ellos, pero un enloquecido Stefan vuelve a la carga y muere finalmente al caer desde una torre junto a ella.
 |
| Se acabó. |
V. ALGUNAS REFLEXIONES MÁS ALLÁ.
Más allá de lo dicho hasta ahora, creo que es interesante abordar ahora algunas consideraciones a tener en cuenta que implica la versión o la reelaboración del cuento de La bella durmiente y que, como siempre, en las historias de fantasía y ciencia ficción del cine moderno (ver las entradas dedicadas a la ciencia ficción en el cine, especialmente la segunda parte - a pie de página encontraréis los enlaces -), conllevan algunas reflexiones interesantes sobre nuestra realidad actual. Algunos temas, como apunta Carmen Brandt, me parecen sugerentes en la película, veamos:
En primer lugar la superposición del bien y del mal en el mismo héroe - acaba la película diciéndose: Al final mi reino no lo unió ni un héroe ni un villano como había predicho la leyenda, sino alguien que era tanto héroe como villano -. Un tema que también hemos visto en este blog a través de la película "El señor de los Anillos" (Peter Jackson, 2001-2003) y "Un monstruo viene a verme (J. A. Bayona, 2016). Pero la diferencia no sólo es en relación a Maléfica. En la película de Disney de 1959 las hadas madrinas son, a pesar de su aparente bondad, especialmente tontas y torpes, tanto que es un milagro que Aurora sobreviva cuando era una recién nacida a sus deficientes cuidados. Los padres son un hombre mediocre cegado por su ambición consumido por la paranoia y la madre es un personaje literalmente inexistente. Y, finalmente, Aurora y Felipe son unos adolescentes cuya madurez insuficiente no les permite asumir temas como el del amor verdadero. Todos los personajes están en intersecciones de aquello que llamamos bien y mal, o bueno y malo, correcto e incorreto o madurez e inmadurez.
 |
| Maléfica y el cuervo en la película animada de Disney |
En segundo lugar destacaríamos la orfandad de los protagonistas, que quizá nos hable de la importancia que, en cuestiones de amor verdadero, tiene el sentirse amado y deseado en la triangulación edípica, todo y que como dice Carmen Brandt "constituya la primera forma de desengaño del amor verdadero" [3]. A lo que añade con toda la razón: ¿Cómo se podrá recrear un príncipe o una princesa para los padres si, como nos muestra esta historia, ya no hay padres con quienes hacerlo? [4]
En tercer lugar, y como corolario de la anterior consideración, se nos presenta a la pareja como inconsistente en temas de verdadero amor. Efectivamente, la falla imputable al anterior punto se salda con unas grandes dosis de narcisismo que caracteriza a nuestra sociedad occidental, donde, por seguir a Erich Fromm, se confunde el poseer con el amar, y donde el tener se confunde con el ser. Es aquí donde aparece la figura del príncipe Felipe, tan simple e inconsistente como la de la princesa Aurora. Uno diría que pasaba por allí cuando las hadas "buenas" le piden que de un beso de amor verdadero. ¡Que diferente el príncipe Felipe de la versión animada de Disney con el de Maléfica, un adolescente sin fuerza ni convicción como para poder dar un beso como éste. Es por ello que ese tipo de beso se produce "dentro de una relación filial, tierna, de admiración y protección, ternura y consideración no eróticas y que no tiene que ver con la atracción sexual y romántica, de pareja, tradicionalmente conocida entre quienes se atraen. Irremediable y apasionadamente, agregaría yo. [5]
 |
| El príncipe Felipe. |
Por último, y en cuarto lugar, también indicar el papel adjudicado a las figuras masculinas, un papel absolutamente ausente, ya sea por sus ambiciones desmesuradas que los convierten en claros candidatos del concepto "padres a la fuga" (El rey y Stefan) o por su inconsistencia (el príncipe Felipe). La actitud de Stefan hacia su hija es quizá lo más sorprendente en este sentido. Ofuscado en su paranoia y en su obsesión no hay espacio para la emoción o la ternura. Esa inconsistencia de lo masculino es compensado por la actitud de Maléfica, quien actúa, en realidad, como una "madre fálica" y es, en este sentido que la relación entre Maléfica y Aurora es la "de una madre omnipotente y omnipresente en el destino de la hija y una hija tan cegada por el poder de la madre que no quiere sino vivir con ella" [6]
 |
| La coronación de Aurora como reina de los dos reinos. |
Y yo añadiría una quinta y última consideración, y es que la historia si tiene un "happily eve after" (y vivieron felices para siempre). Y se trata precisamente no de la unión de los príncipes en sí misma, sino de la unión de los dos reinos, el de los hombres y la ciénaga, la civilización y la naturaleza, bajo el reinado de Aurora. Una primera aproximación a la metáfora de la historia que, en este sentido, me recuerda algo que ya ha sido abordado en otras películas, y de las que quizá la mas específica sea "Señales del Futuro" (Knowing, Alex Proyas, 2009), en las cuales, y para que la "nueva unión" surja "el viejo mundo" debe desaparecer en una reelaboración de la historia bíblica de Noé. La lectura de nuestra historia, desde esta perspectiva, presupondría la necesidad de la emergencia de los valores femeninos con la que parece relacionarse esta unión y de la necesidad de los nuevos valores masculinos que deberían surgir. Quizá por ello nos presenta unos príncipes básicamente adolescentes cuya relación debe estructurarse desde bases muy distintas a las que hasta ahora han predominado, si bien Aurora ya tiene como modelo a Maléfica, símbolo de lo femenino donde la sensibilidad y el amor se unen también a la fuerza y la firmeza. Maléfica, con su proceso, logra, como se diría en términos junguianos, una buena integración con su animus. ¿Logrará Felipe hacer los mismo con su anima? Y ya para cerrar, y en relación a este punto, me parecen interesantes las siguientes palabras del analista junguiano Walter Boechat, quien dice:
... la cuestión del masculino surge en seguimiento a las conquistas del movimiento feminista. ¿Qué hombre es ese que cede lugar en vez de reprimir como la tradición del patrismo exige? Este será un hombre con una relación bastante creativa con su anima, su feminidad inconsciente. Así, el femenino externo, concretado en la mujer, no lo amenaza, sino más bien es un llamado hacia la integración. [7]
En fin, soy consciente que en este último punto dejo anotados aspectos que requerirían una mayor profundización, pero esto sobrepasaría las funciones de este blog.
_____________________
[1] Jung, C. G. Después de la catástrofe (1945). OC 10. Civilización en transición. Ed. Trotta, par. 431
[2] Brandt, Carmen. Discusión de la película Maléfica. Artículo disponible en internet:
https://tertuliapsicoanalitica.files.wordpress.com/2012/12/malc3a9fica.pdf
[3] Ídem anterior.
[4] Ídem anterior.
[5] Ídem anterior.
[6] Ídem anterior.
[7] Boechat, Walter. El mito y la individuación. La mitopoiesis de la psique. WB ediciones, pág. 62
_____________________
PELÍCULAS RELACIONADAS.
EL SEÑOR DE LOS ANILLOS: Una reflexión en torno al bien y el mal.
Peter Jackson (2001-2003)
UN MONSTRUO VIENE A VERME: Soledad y culpa en la infancia
J. A. Bayona, 2016
LA CIENCIA FICCIÓN CONTEMPORÁNEA (II): Steven Spielberg y sobre el ser padre como espejo de ser hombre.