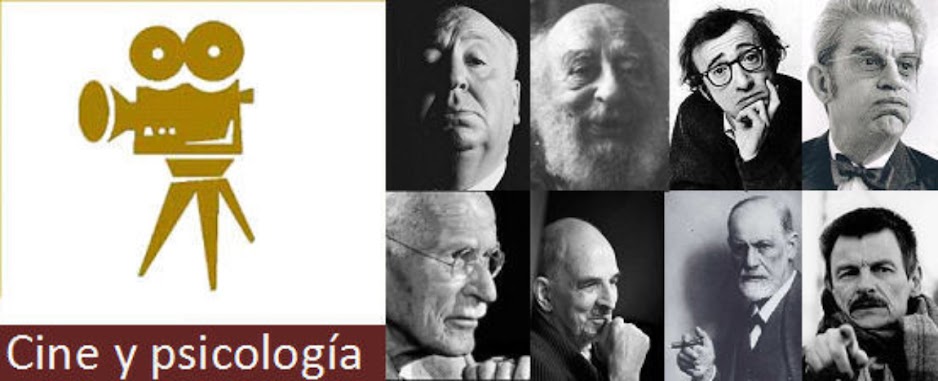La bruja (The witch, 2015), es el reconocido y destacado debut cinematográfico de Robert Eggers, director de la también aclamada película, ya comentada en este blog, El faro (2019). Como ya nos indica su director al final de la película, La bruja está basada en leyendas del período colonial de Nueva Inglaterra, época marcada por la caza de brujas, lugares tenebrosos e historias de fantasmas. No olvidemos, por ejemplo, que el Universo de Lovecraft transcurre por los misteriosos parajes de esta región de los Estados Unidos que incluye seis estados (Maine, Vermont, New Hampshire, Massachusetts, Connecticut y Rhode Island). Y, efectivamente, La bruja nos cuenta la historia de una familia inglesa emigrada a estas tierras, cristianos probablemente pertenecientes a la iglesia presbiteriana, que expulsados de la comunidad a la que pertenecen, se instalarán solos en un raso limitado por un denso bosque. Interpretada por Ralph Ineson (como William, el padre de familia), Kate Dickie (como Katherine, la madre), Anya Taylor-Joy - reciente protagonista de la exitosa serie "Gambito de dama"-, (como Thomasin, la hija mayor), Harvey Scrimshaw (como Caleb, el hijo), Ellie Grainger y Lucas Dawson (los gemelos Jonas y Merci) y el pequeño Sam, el bebé y último hijo de la familia, pronto empezarán a sufrir los efectos de un Mal que parece habitar en el interior de ese bosque.
En cierta manera, y como en El faro, la acción transcurre en una frontera. Entre el raso a cielo descubierto en el que construirán su casa y cultivarán la tierra y criarán cabras, y el bosque denso que limita con dicho raso (en el faro la frontera es la orilla donde se halla el faro que delimita la isla y el mar). Y, efectivamente, el bosque, con su frondosidad, se constituirá en el reflejo malévolo de una religión levantada sobre el pecado, la culpa y el castigo, del temor a un dios que se erige como un terrible superyó para sus creyentes.
El presbiterianismo (que se impuso especialmente en Escocia e Irlanda) es una de las iglesias que tomó como referencia la doctrina calvinista propuesta por Juan Calvino en el siglo XVI, uno de los autores y gestores de la reforma protestante. De entre las doctrinas propuestas por el calvinismo, y que en la película se hace presente desde el primer momento, esta la de que el ser humano es un ser totalmente depravado y, por lo tanto, con una inclinación natural hacia el Mal. Tesis opuesta a las ideas de Rousseau, para quien el ser humano es bueno por naturaleza, impone además la doctrina de la predetestinación, según la cual dios, de antemano, ya sabe quienes serán los seres humanos salvados y condenados, lo cual unido a la idea de la depravación, constituye una tenaza amenazante por la cual el ser humano es instado a comportarse hacia un "como si", un como si su comportamiento ejemplar fuera señal de ser uno de los elegidos para la salvación. El terror de esta propuesta, de características muy propias del superyó - para el cual nunca es suficiente -, implica que el comportamiento meritorio, no obstante, no es garantía de salvación. Observamos ese terror, y la formulación de esas doctrinas, en un diálogo que se da entre William y su hijo Caleb, quien tras la desaparición del pequeño Sam interroga a su padre:
Caleb: ¿Y Samuel nació pecador?
William: Si.
Caleb: ¿Y cómo podría...?
William: Rezamos para que haya entrado en el Reino de Dios.
Caleb: ¿Qué maldad había cometido?
William: Ten fe en Dios Caleb. No hablaremos más de tu hermano.
Caleb: ¿Por qué...? Desapareció hace apenas una semana, y usted y madre ya no dicen su nombre.
William: Se ha ido Caleb.
Caleb: ¡Digámelo!
William: Qué te diga qué
Caleb: ¿Está en el infierno?
William: Caleb...
Caleb: Madre no deja de rezar. ¿¡Y si yo muriera!? ¿¡Y si yo muriera hoy!? ¡Tengo el mal en mi ser, mis pecados no han sido perdonados!
William: Tú aun eres joven.
Caleb: ¡Y si dios no oye mis plegarias...! ¡dígamelo!
William: Escucha, yo te quiero profundamente, pero solo dios sabe quién es hijo de Abraham y quién no, quién es bueno y quien es malo. Ojalá pudiera decirte que Sam duerme con Jesús, y que tú y yo lo haremos, pero no puedo asegurarte eso, nadie puede.
El universo al cual se obliga a vivir al ser humano desde su infancia, en estas circunstancias, es un Universo de terror, del temor hacia dios y hacia el diablo, de la indignidad del cuerpo y sus pasiones, de la bajeza de los instintos y del pensamiento crítico - a menudo sospechoso de estar inspirado por el diablo -, que a tantos costó la hoguera.
El bosque se nos presentará así como el reverso oscuro de ese dios atemorizante que exige el bien, como aquello que se oculta tras un bien que se pretende imponer por un puritanismo extremo y que oculta a un superyó obsceno que goza con el sufrimiento de sus creyentes. En términos psicoanalíticos podríamos decir que la pasión del superyó se alimenta de la renuncia a la pulsión a la que, él mismo, ha obligado al sujeto a renunciar. Dios es erigido entonces como una deidad superyoica que introyectada en los padres, y omnipresente en el entorno social, se pretende traspasar como ejemplo y enseñanza a los hijos.
I. UNA NOTA SOBRE EL SUPERYO.
Para seguir esta entrada, dejo una revisión que ya formulé en la película Whiplash (Demian Chazelle, 2014) acerca de la instancia psíquica del Superyó:
El superyó es una instancia psíquica de caracter moral que enjuicia la actividad del yo. Es necesario destacar algunas características de esa intancia que la hacen sumamente dificultuosa de manejar para el yo.
En primer lugar, podemos definir el superyó como una instancia que esencialmente ordena, y que dentro de las ordenes que emite podemos destacar las que prohiben y las que exigen. Hay que destacar que las ordenes que el superyó maneja son conocidas como introyecciones, es decir, ordenes de extrema rigidez y con escasa discriminación de lo que implican.
En segundo lugar, destacamos que la fuerza del superyó y las ordenes que maneja estriba en que le son imputables dos aspectos con los que dichas ordenes se relacionan, y que le confieren una gran capacidad de intimidación sobre el yo: el sentimiento de culpa y la necesidad de castigo.
En tercer lugar, el superyó es de naturaleza pulsional, es decir, que su demanda nunca se satisface, siempre exige más. Esto hace, como indicó Lacan, que el superyó está del lado del goce y, en consecuencia, que se trate de una instancia sin límite que es, de hecho, lo que la convierte en muy peligrosa, por eso en ocasiones leeremos u oiremos que el superyó, dependiendo de sus características de crueldad y ferocidad, va acompañado de adjetivos como sádico, obsceno o gozan.
En primer lugar, podemos definir el superyó como una instancia que esencialmente ordena, y que dentro de las ordenes que emite podemos destacar las que prohiben y las que exigen. Hay que destacar que las ordenes que el superyó maneja son conocidas como introyecciones, es decir, ordenes de extrema rigidez y con escasa discriminación de lo que implican.
En segundo lugar, destacamos que la fuerza del superyó y las ordenes que maneja estriba en que le son imputables dos aspectos con los que dichas ordenes se relacionan, y que le confieren una gran capacidad de intimidación sobre el yo: el sentimiento de culpa y la necesidad de castigo.
En tercer lugar, el superyó es de naturaleza pulsional, es decir, que su demanda nunca se satisface, siempre exige más. Esto hace, como indicó Lacan, que el superyó está del lado del goce y, en consecuencia, que se trate de una instancia sin límite que es, de hecho, lo que la convierte en muy peligrosa, por eso en ocasiones leeremos u oiremos que el superyó, dependiendo de sus características de crueldad y ferocidad, va acompañado de adjetivos como sádico, obsceno o gozan.
II. LA MUERTE DE SAM: LA MUERTE DE LA INOCENCIA.
En la película los sucesos acontecen rápidamente. Nada más establecidos en el nuevo paraje, donde la familia vivirá solitariamente, Sam desaparece repentinamente mientras es cuidado por Thomasin, e inmediatamente se nos muestra a la bruja llevando al bebé a través del bosque para, posteriormente, asistir a su sacrificio. Una lectura metafórica nos permite entender que, bajo estas creencias que hemos introducido anteriormente, al ser humano, nada más nacer, ya le es arrancada la inocencia. La pregunta de Caleb sobre si Sam nació pecador deja clara la profundidad de este tipo de concepción de la existencia. Nacer es, en sí mismo, la muerte de la inocencia.
Y dentro de esta lectura metafórica, podemos contemplar a la bruja como la proyección del lado femenino, el lado oscuro del dios patriarcal y su ley, su lado gozante, la dimensión pasional del superyó que prohíbe. Es ese lugar fronterizo que representan el lugar de encuentro del raso y el bosque, asistimos precisamente a ese limite que separa, a la vez que aproxima, el bien y el mal, el lugar donde la ley muestra su lado obsceno, su sin límite. Junto a ese dios del que se espera misericordia a través del acatamiento de la doctrina, nos encontramos la dimensión gozante en el sufrimiento implícito con la prohibición, con esa muerte de la inocencia nada más nacer. Esa proximidad que define el límite fronterizo se manifiesta en el raso como un lugar en el que los cultivos nacen en mal estado.
Junto a la bruja tenemos en la película otros "emisarios" del lado oscuro, representantes clásicos de las leyendas de brujas y del diablo. Tenemos al cabrón negro Philip, emisario del diablo, siempre cerca de los gemelos Jonas y Merci que le hablan y escuchan sus susurros, así como la liebre, animal lunar y que, simbólicamente, y en su vertiente más negativa, se asocia a lo impuro, al exceso, la lujuria o la incontinencia.
III. THOMASIN: EL CHIVO EXPIATORIO.
A partir de la muerte de Sam la familia sufrirá un derrumbe progresivo en el que, más allá del acoso de la bruja, se nos va mostrando la incongruencia de la doctrina que William y Kate proponen practicar con sus propios comportamientos, y que tendrá como punto de confluencia, como "chivo expiatorio" a la hija mayor, Thomasin:
- Pronto observamos el rencor de Kate hacia Thomasin, a quien responsabiliza de la desaparición y muerte de Sam.
- William, a su vez, coge una copa de plata de Kate, obsequio de su padre, para poder comprar un fusil sin decírselo, mantiene el silencio sobre su acto mientras Kate acusa a Thomasin de que es ella quien la ha perdido (como a Sam, añade).
- Merci (la gemela) le dice que Kate, la madre, la odia y la acusa que por su culpa encerraron en el corral a Philip el negro, quien le dejaba hacer lo que quería, para finalmente acusarla de que fue ella quien dejó que la bruja se llevara a Sam.
- Finalmente, Thomasin escucha una discusión entre sus padres en la que, ante la desesperación de la madre, quien indica que ya tiene la señal de su feminidad, se proponen llevarla para trabajo doméstico en la casa de algunos antiguos vecinos.
Solamente Caleb parece mantener una actitud comprensiva hacia su hermana validando, no obstante, la versión paterna falsa de que fue un lobo quién se llevó a Sam, lo cual Thomasin experimenta como una actitud compasiva hacia ella que detesta. No obstante, el vínculo entre ellos es el único que parece ser un vínculo en el que el amor también se da como mutuo interés y mutua protección.
Thomasin se convierte así en la pantalla de proyección de la frustración, del malestar emocional y los remordimientos de la familia. En ella se concentra, y se concentrará (llegará a ser acusada de ser una bruja), el malestar que la familia es incapaz de sostener como propio. Es más fácil tener un "chivo expiatorio" que asumir los errores propios: la soberbia paterna que condena la familia a vivir expulsada de la comunidad, su obcecación para continuar en una tierra infértil; el odio materno y la derivación de responsabilidades hacia Thomasin; las mentiras del padre y su incapacidad para responder a la situación familiar.
IV. LA MUERTE DE CALEB: LA MUERTE DEL DESEO Y EL GOCE DEL SUPERYÓ.
Después de la muerte de Sam como muerte de la inocencia, vamos a asistir a la muerte de Caleb como la muerte del deseo. Observamos como ya en la pubertad, mira en dos ocasiones hacia el discreto escote de su hermana Thomasin. Sin embargo, del amor y el cariño que se profesan surgirá la actitud de Caleb de salir de caza para evitar que su hermana tenga que servir en ninguna casa y que, descubierto por ella, quiere acompañarle para que no tenga que ir solo. Y aquí surgirá la segunda aparición de la bruja tras aparecer la liebre como emisario del lado oscuro, que atraerá a Fowler, el perro que les acompaña, y que alterará el caballo sobre el que va Thomasin haciéndola caer y perder el conocimiento momentáneamente. Caleb, antes de que caiga del caballo, dejará a Thomasin y se internará en el bosque para encontrar a Fowler, donde llegará a la cabaña en la que vive la bruja que se le manifestará como una atractiva y erótica joven con la que se besará, cediendo a la lujuria y apoderándose de él.
Más tarde, Caleb llegará desnudo y morirá en medio de delirios exaltados entre autoacusaciones de pecador, del horror de la bruja poseyéndole, y de entregarse como un amante al amor de dios, después de lo cual muere. Paralelamente a la temática de Caleb, las acusaciones de bruja hacia Thomasin aumentan por parte de los gemelos, así como de la madre y, finalmente, del padre.
En todo el tema que rodea la muerte de Caleb, y desde un punto de vista psicológico, podemos observar esa dimensión gozante del superyó: a más sufrimiento más goce. Lo podemos observar en un discurso de Kate, la madre, antes de que Caleb delire y muera:
Me he convertido en la esposa de Job, lo sé. Desde la muerte de Sam mi corazón se ha vuelto de piedra. Una vez soñé, debía tener la edad de Thomasin, que me acompañaba Cristo sobre la Tierra. Me encontraba tan cerca de él. Lloraba mucho con la seguridad de que mis pecados serían perdonados. Yo estaba tan cautivada por su inmenso amor hacia mí que pensé que superaría con creces el del mejor de los esposos. Y desde que Samuel murió, mi fe se ha debilitado sin poder evitarlo. No logro ver la ayuda de Cristo cerca. No paro de rezar, pero no puedo. Me temo que ya no podré sentir ese grado de amor jamás.
Inmediatamente después de estas palabras muere Caleb. Ahí se nos muestra ese superyó gozante que tras cada muerte insiste en el deber de seguir amando mientras se alimenta del sufrimiento que depara. Por otro lado, tenemos en el delirio final de Caleb, de características erótico-místicas, quien nos anuncia la entrada en el goce femenino:
Arrójame la luz de tu semblante hacia mi. Vierte sobre mi el manto de tu amor. Lávame en la fuente inagotable de tu sangre bella. Te entrego todo mi ser, mi dulce buen Jesús. Mi señor, mi amor, bésame con los labio de tu boca. Cuan adorable tu aliento. Tu abrazo. ¡Mi Señor, Mi Señor, Mi amor! ¡Mi salvación eterna! ¡Cobíjame en tus brazos!
Y tras el éxtasis de características manifiestamente corporales expira... Os recomiendo comparar el parecido de esta foto con la final de Thomasin en el punto VI, donde abordaremos el tema del goce femenino.

V. LA REBELIÓN DEL CHIVO EXPIATORIO.
La muerte de Caleb y la acusación de bruja de Thomasin desencadenará el desastre de la familia. Tras la acusación de bruja a Thomasin de los gemelos y de Kate, se unirá la de William, el padre. En una escena fundamental, Thomasin desvelará la realidad de la familia y, especialmente, la de William, quien insiste en que confiese y le diga la verdad sobre el pacto que ha realizado con el diablo:
¿Me pide que diga la verdad? Usted y madre quieren librarse de mí. Sí, les oí hablarlo. ¿Es eso verdad? Dejó que madre me reprendiera por la copa y confesó cuando ya era tarde. ¿Es eso verdad? [...] ¡¡Usted es un hipócrita!! ¡Fui con Caleb al bosque y también cargué con la culpa! ¿¡Es eso verdad!? ¡Usted permite que la madre le mande en casa. ¡No saca fruto de la cosecha! ¡¡No sabe cazar!! ¿¡¡Es suficiente verdad!!? ¡¡No sabe hacer nada salvo cortar leña!! [...] ¡¡Y no quiere escucharme!!
Tras esa rebelión contra la injusticia que vive en su familia, esta dará paso a la tragedia. Thomasin no hace más que decir la realidad que acontece: ella carga con la culpa por la ineptitud de los padres. Y también se apunta un cierto conflicto de trama edípica. Ya hacia el final de la película, tras la muerte de William por un feroz ataque del Cabrón negro Philip, y cuando la madre ya es presa del odio dice:
¡Embrujaste a tu hermana, puerca orgullosa! ¿Crees que no había visto tus sucias miradas hacia él embrujando sus ojos como una zorra? Y después también a tu padre... ¡Los has alejado de mi! ¡Se han ido! ¡¡Has matado mis hijos!! ¡¡Has matado a tu padre!! ¡¡Bruja!!
La madre acusa al padre de dejarse mandar por la madre, lo que hace que no la crea, y la madre ve a la hija como rival, la que aparta de ella a sus hijos y a su esposo. Al final, y presa del odio de la madre, Thomasin se ve obligada a matarla ante su locura agresiva. Muertos todos sus hermanos, su padre y su madre se queda sola.
VI. EL FINAL: DEL GOCE FEMENINO.
El final de la película no podía ser otro, Thomasin acaba haciéndose una bruja. Y no lo podía ser por dos motivos. El primero es obvio ¿a dónde iba a ir Thomasin con todo la historia acontecida? En aquellos tiempos probablemente el proceso de culpabilización hubiera continuado de haber vuelto en la comunidad y la habrían quemado como bruja. Sin embargo, el segundo motivo me parece más interesante. La rebelión de Thomasin contra su padre puede verse también como la rebelión contra una manifestación del padre divino tan hipócrita como el padre terreno, lo que la lleva a cruzar el límite del raso para entrar en el ilimitado mundo del bosque, en el lado oscuro de la divinidad. Es el paso de estar bajo el rostro de la divinidad como un superyó obsceno y gozante disimulado en la misericordia y lo amoroso, a estar en la divinidad en lo ilimitado de lo puramente gozante, en el rostro demoníaco de lo divino. Para decirlo en lacaniano, Thomasin deja el mundo cerrado del goce fálico para entrar en el mundo infinito del goce femenino, un goce que se sustrae de la trama edípica y del mundo de la castración y la privación, para entrar en el mundo justamente contrario, el mundo pre-edípico de lo ilimitado.
Es lo que el cabrón Philip le promete a Thomasin tras ser invocado por ella. ¿Qué es lo que quieres? - le pregunta Philip - ¿Qué puedes darme? - le pregunta ella -. ¿Quieres probar el sabor de la mantequilla? ¿Un bonito vestido? ¿Te gustaría vivir exquisitamente? - le ofrece Philip -. Si - responde ella -. ¿Te gustaría ver el mundo? - continua Philip - ¿Qué quieres tu de mí? - le pregunta Thomasin -. Es una forma de decirle a Thomasin que puede entrar en el mundo del no-límite, siempre y cuando ella le entregue su alma (un místico también lo hace con dios). No en vano la película acaba con la imagen de un aquelarre, una buena representación de ese goce Otro que tiene que ver con la dimensión del cuerpo, un cuerpo que goza de sí mismo. De manera parecida a los místicos (Santa Teresa de Jesús, San Juan De la Cruz... Caleb en su final), en cierta medida siempre sospechosos ante las religiones oficiales, Thomasin (y las brujas) manifiestan una dimensión perturbadora e inquietante del goce Otro, un goce, situado más allá del principio del placer, manifiesto como placer y sufrimiento, como despersonalización, como un cuerpo que desborda... Esa es la imagen final de Thomasin cuando empieza a levitar y experimenta su cuerpo desnudo de una manera desbordante, nunca imaginada. En ese sentido, recordemos que los místicos nunca han sido bien vistos por la religión "oficial":
El carácter de ilimitado -sin límite constituido- del goce femenino lo coloca fuera de la ley que impone el significante, es por ahí que cuando este goce es alcanzado nos hace pensar en cierto modo de locura. [1]
___________________
[1] Alonso, Cuqui. Acerca del goce femenino. Punto de fuga. Revista digital de la sección clínica de Madrid NUCEP. Número 6.