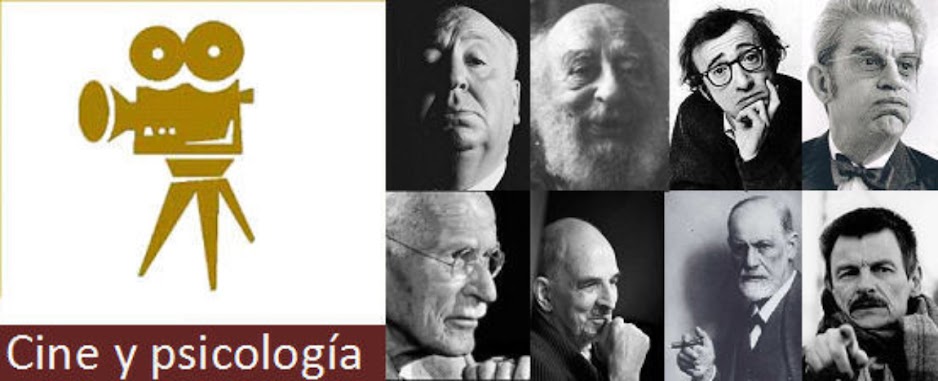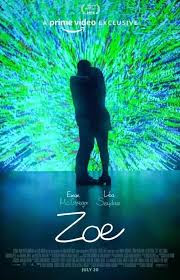Nocturno (Nocturne, 2022) es la opera prima de su directora Zu Kirque, que es también su guionista, y cuyo argumento toma como referencia su propia experiencia como joven aspirante a músico, habiéndose formado desde su niñez y adolescencia para ser violinista clásica. Dice en una entrevista: "Es un mundo muy despiadado. Incluso si entrenas sin parar desde los 4 años, es posible que nunca lo logres, porque la competencia es muy alta. Así que situar la película en este entorno fue una excelente manera de explorar las formas en las que hacemos sacrificios por el arte". [1] La valoración de la crítica ha sido variada, aunque, en general, no ha sido buena. Yo creo que ello es debido a que la directora ha recurrido al género de terror para dotar a su argumento de una mayor intensidad, siendo verdad que es justamente en la utilización del terror donde la película es más floja, y donde la crítica se muestra especialmente más negativa. Zu Kirque recurre a dos argumentos muy conocidos para montar su guión: el primero es la rivalidad entre hermanas, que tiene su paralelo real en el caso de las hermanas du Pré, y que Anand Tucker llevó al cine en su excelente película "Hilary y Jackie", ya comentada en este bloc (pulsar aquí para ver la entrada), y que nos remonta a la temática bíblica de Caín y Abel; y en segundo lugar, al no menos conocido tema fáustico de vender el alma al diablo para llegar a los fines que se quieren lograr, y que tiene su gran obra en el mundo literario acerca la ambición en el arte de la música en el "Doctor Faustus" de Thomas Mann. En todo caso, y si no fuera por el que me permito llamar "acto fallido" de enmarcar la película en el género de terror y suspense, lo que este acto fallido pone de relieve lo que es, una interesante película sobre el tema que nos trae aquí: la envidia.
Efectivamente, Nocturne parte de la relación y rivalidad pianística entre las hermanas gemelas Lowe, o más concretamente de la envidia y rivalidad de Juliette (Sidney Sweeney) hacia Vivian (Madison Iseman). Vivian es la dotada de genio, mientras Juliette se queda en una "buena" pianista (como le dice Roger - John Rothman -, su profesor). Para contextualizar el origen de esta enconada envidia, cito un momento de la película en la que Juliette explica a Max (Jacques Colino), el novio de Vivian:
... Oscar Levant toca el concierto en Fa de Gershwin. Te juro que vi esa escena cientos de veces entre los cuatro y cinco años, y supliqué, supliqué, y para que me callara mis padres nos apuntaron a clase de piano. Yo sentí que encontraba mi sitio, todo cobró sentido. Vi no tanto. Y entonces pasó algo... que se le dio bien y a mi no.
I. ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA ENVIDÍA EN NOCTURNE.
Las definiciones generales de la envidia hacen referencia a dos dimensiones:
1) Tristeza o pesar del bien ajeno.
2) Deseo de algo que no se posee.
Sin embargo, hemos de profundizar un poco en estas dimensiones. Veamos:
Sobre la dimensión 1, la tristeza o pesar del bien ajeno implica que la envidia no se refiere tanto a un objeto que el otro puede poseer, sino a la felicidad del otro, sea por los motivos que sea. Eso nos relaciona la envidia con el resentimiento, lo que hace que el paso que va de la tristeza o pesar del bien ajeno a la alegría por el mal ajeno sea muy corto.
Sobre la dimensión 2, deseo de algo que no se posee, implica que la envidia si es por un objeto, ya sea material o inmaterial, que el otro posee, lo que puede llevar al deseo de privar a ese otro del objeto en cuestión.
Existe una dimensión 3, que sería una combinación de las otras dos, es decir en donde la posesión de ese objeto se relaciona con la felicidad del otro y, en consecuencia, con el sentimiento de desagrado, amargura e infelicidad propios. En ese caso, el deseo de privar del objeto al otro va unido al de congratularse por la infelicidad y el mal que eso le implicaría.
En el caso de Nocturne nos encontramos en la dimensión 3, es decir, Vivian tiene el talento y el genio pianístico que ,e proporciona alegría y satisfacción, la que, en principio, debería haber sido de Juliette, además de tener novio, el mejor profesor de la escuela, etcétera, lo que se convierte para ella en una sentida mediocridad pianística y como persona, lo que le conlleva un fuerte sentimiento de frustración y amargura. La envidia de Juliette se centrará en la posibilidad de que, como veremos, una inconsciente "venta de su alma al diablo" pueda arrebatar a su hermana el talento y el genio y, de paso, su satisfacción, deparándole a ella toda la frustración y la amargura que ahora siente suya.
II. LA ENVIDIA INCONSCIENTE.
Sin embargo, la temática de Nocturne es más profunda de lo que una primera lectura podría implicar, y que explicaría la aparente poca fuerza del elemento de terror en la película. Veamos:
- En primer lugar, hay un aspecto que me parece interesante destacar, y que expone con bastante claridad la filósofa italiana, y buena conocedora del psicoanálisis, Wanda Tommasi, quien nos dice:
... considero, sin embargo, que la forma de envidia más venenosa y destructiva es la que afecta a la relación entre mujeres; pues aquí hay lo ilimitado y sin fondo que deriva de la relación femenina con la madre. No está la diferencia sexual para hacer, de alguna manera, de linea divisoria que marque distancia: por el contrario, la gran cercanía - el ser mujer del mismo sexo que la madre - propicia una confusión entre una y otra -que se convierte en campo de cultivo de una envidia que desemboca con frecuencia en lo ilimitado.[2]
Esta observación es interesante porque es lo que la película nos muestra en el caso de Juliette y Vivian, una venganza, como veremos, sin límite. Tommasi cita a María Zambrano [3], quien contrapuso la envidia al amor en el sentido de que ambos sentimientos definen "avidez de lo otro" y añade: "... mientras que en el amor se tiende al uno, a fundirse con lo otro, en la envidia lo otro permanece obstinadamente otro, dividido entre un fuera y un dentro alucinado."[4]
Evidentemente la relación de Juliette con Vivian viene determinada por este tipo de envidia tan intensa, ilimitada, en la que Vivian adquiere la dimensión de lo que ella debería haber sido y, a la vez, no es, generando un serio problema de autoestima, infravaloración y pérdida de lugar que hace derivar la envidia en resentimiento y, por ello, deriva en esa búsqueda de venganza en relación con el envidiado.
- En segundo lugar, y este hace referencia a la crítica sobre el flojo elemento de terror en la película, en esta no nos encontramos al diablo como un Mefistófeles seduciendo a Juliette para que entregue su alma a cambio de su éxito como pianista. Curiosamente, el protagonista es un cuaderno de teoría que perteneció a Moira, una joven y genial violinista que se suicidó, y con cuyas imágenes de su suicidio empieza la película. El cuaderno muestra unos extraños dibujos, al estilo de antiguos grabados, cinco en concreto, y hay una página arrancada, cuyo sentido veremos hacia el final de la película. La única pista que tenemos es un texto inicial que dice:
La Gloria inmortal espera a la
que me acoja en sus tinieblas,
y en este libro el camino hallaréis:
uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis.
En principio, nada hace pensar que se trate de algo demoníaco, pero Juliette, en vez de devolverlo, se lo queda. Será este acto el que desencadenará progresivamente la dimensión destructiva de la envidia hacia el envidiado. Sin embargo, es cierto que esa dimensión destructiva de la envidia, llamada por Melanie Klein envidia primaria, suele hacer que esta se relegue al inconsciente y se reprima por ser difícilmente soportable:
... la envidia primaria está en Klein tan cerca del instinto de muerte en estado puro: por ello, la envidia es difícilmente soportable conscientemente y permanece en gran parte inconsciente. La envidia primaria es intratable por si sola porque es demasiado destructiva.[5]
Por ello, sigue indicando la autora citada, que es por ese motivo, por el hecho de ser la envidia inconsciente, que "se manifiesta en acciones cuyo significado resulta enigmático para el sujeto mismo y que solo ulteriormente pueden ser reconocidas como fruto de la envidia."[6] Y eso es lo que exactamente ocurrirá con Juliette.
III. ENVIDIA Y DESTRUCCIÓN: LA VENGANZA
Desde que aparece y se queda el cuaderno de teoría de la violinista empieza a ejecutarse la venganza relacionada con la envidia en toda su dimensión destructiva, si bien, insisto, no hay una aceptación tácita de ningún trato de Juliette con el diablo, excepto haberse quedado el cuaderno. El desarrollo de esta venganza se relaciona con las ilustraciones que hay en el cuaderno, como descubrirá Juliette al apreciar que los textos en las imágenes sólo se pueden leer reflejadas en el espejo. Así, al reflejarlo, cada una de las 5 imágenes se relacionan con una dimensión de la venganza:
1) Invocación
2) Garantía
3) Triunfo
4) Consumación
5) Purificación
6) ...
Queda pendiente aclarar el significado de la página arrancada pero que, como dice el texto inicial, son seis los pasos y, por tanto, hace referencia a un sexto paso no especificado.
Veamos ahora el desarrollo de esta venganza.
1) Invocación. El primer acto con el que empieza la ejecución de la venganza es participar en una prueba por la que se seleccionará la pianista que intervendrá en un concierto que organiza la escuela donde ambas hermanas participan. La cuestión es que, sorprendentemente, Juliette elige, sin decirle nada, participar con la misma pieza con que lo hace Vivian (el concierto número 2 de Camille Saint-Saëns), mucho más complejo que el de Mozart con el que iba a participar. El detalle que lo relaciona con el libro es que antes de tocar en la prueba Juliette se toma tres pastillas de propanolol, un betabloqueante. Estas tres pastillas son el nexo con la primera imagen del cuaderno, pues en ella, como Juliette observa posteriormente, la figura femenina central tiene tres círculos redondos sobre la palma de su mano derecha, mientras que con la izquierda su palma se apoya sobre el cuaderno. Durante la prueba sucede un hecho significativo, parece que después de tocar se desmaya y sufre una alucinación en la que, después de atravesar un corredor de aspecto rojizo, llega a una ventana de la que emana una luz brillante de color cálido. Al atravesar esta se ve ella misma triunfando en el concierto, ovacionada con entusiasmo por el público. Ella como observadora llora, mientras su imagen triunfadora la mira seductoramente. En ese momento se da, inconscientemente, el pacto con el diablo que es el inicio de la ejecución de la venganza.
A pesar de hacer una gran interpretación, no obstante, es su hermana la seleccionada para el concierto.
2) Garantía. El siguiente paso es deshacerse de Roger, su profesor de piano, quien ella siente que no la potencia suficientemente y que la condena a ser solamente una "buena pianista": "Eres buena pianista, yo creo en ti, pero debes moderar tus expectativas. No todos podemos aspirar a dar conciertos" - le dice Roger -. Compárese esta afirmación con la que le hace el reputado Dr. Cask (Ivan Shaw), profesora de Viviane acerca de esta: Su técnica no es mejor que la tuya [...] Su eficacia es peor. ¿Qué es lo que convierte a Viviane en una estrella y a ti en lo que seas? Toca como alma que lleva el diablo [...] En la música hay que ir a muerte. Si quisieras triunfar nada te hubiera detenido." Esta última frase es la que tomará forma en Juliette bajo la forma de venganza implacable. El segundo paso implica deshacerse de un profesor que, en realidad, considera que no cree suficientemente en ella y por quien se siente traicionada al decirle: "Vivian está mejor dotada para la música". Reacciona entonces poniendo al límite a Roger diciéndole que es "un deforme borracho que finge haber elegido dar clases, cuando lleva sin tocar en público 20 años"), y quien perdiendo el control la abofetea. Esto procura su expulsión momentánea, y Juliette pide que su tutor provisional sea el Dr. Cask, el profesor de Vivian, petición que le es concedida.
3) Triunfo. El siguiente paso consiste en inutilizar a su hermana Vivian, lo cual sucederá en una fiesta, cuando esta sorprende a su novio Max hablando a solas con Juliette. Vivian reacciona mal y la escena deriva en un momento de tensión en donde ambas se empujan. Juliette sale entonces corriendo y Vivian la sigue por un espacio muy oscuro. Surge entonces, de nuevo, la supuesta intervención del diablo bajo la forma de la luz brillante de color cálido que frena a Juliette. Mientras, se oye pasar corriendo a Vivian y momentos después un grito. Se apaga la luz y Juliette llama a Vivian... Pero esta se ha despeñado por un precipicio. Al darse cuenta de ello evita entonces que sea Max, quien también va corriendo, quien se despeñe.
Como consecuencia de este "accidente", Vivian sufre fracturas en el brazo de larga recuperación y que la apartan del concierto para al que había sido seleccionada, siendo ofrecido entonces éste a Juliette, quien lo acepta. También se le viene a decir que quizá ya no pueda volver a tocar de la misma manera. Evidentemente, el distanciamiento entre hermanas se hace abismal. Vivian le dice: "A ti te pasa algo, no creas que no me doy cuenta, pero esta vez no cuentes conmigo para ayudarte."
Es en este momento cuando, ante su sorpresa (de nuevo lo inconsciente), Juliette relaciona los acontecimientos con el cuaderno de Moira, pues la posición en la que queda la hermana caída es la misma que la del dibujo número 3, y luego que el dibujo número 2 se relaciona con la expulsión de Roger, y la 1 con ella misma invocando el libro a partir de las tres pastillas en la mano. Lo relaciona también con hechos similares que le sucedieron a Moira, la violinista. Este momento de la película pone de relieve el carácter inconsciente de su acción cuando dice: "las cosas de estos dibujos me están pasando, y no sólo me pasan sino que me ayudan [...] O estas cosas le pasaron a Moira como a mi, o me estoy volviendo loca como ella". Pero justo después de esto le cuenta a Max que Vivian se ha estado viendo con otro hombre,
4) Consumación. La consumación coincide con una mayor consciencia de la satisfacción de Juliette ante la "derrota" de su hermana. A partir de ese momento ya no se detiene solo con el tema musical, sino que sigue con el intento de querer arrebatarle también a Max, con quien finalmente mantiene relaciones sexuales, con lo cual se cumple la imagen de la cuarta carta.
5) Purificación. Esta afecta al Dr. Cask, a quien le desvela que ha sido el otro con quien Vivian se había estado viendo. El golpe viene cuando descubre que Cask no sólo "se la estaba follando" sino que "Uau! ¿Estás enamorado de ella, no? Y en este momento, en el que se siente traicionada, también se venga de este profesor como hizo con Roger: "Sabes, yo te idolatraba, pero no eres distinto a Roger. Yendo de gran hombre en esta casa vacía con tu trofeo por un segundo puesto de hace dos décadas." Al final de la tensa discusión, Juliette le lanza el trofeo que obtuvo en dirección al fuego de la hoguera, con lo cual se cumple la imagen de la quinta carta.
Y así llega al día antes del concierto con la incógnita de la sexta carta. Ante la duda Juliette se pone a dibujar dejando que su mano la lleve, como en un equivalente de la escritura automática. Su sorpresa es que la sexta imagen es la de una joven dando un paso para arrojarse por un precipicio, y titulada "Sacrificio". Se trata de su propio suicidio, igual que ocurrió con Moira.
Esta es la consecuencia de este "pacto con el diablo": la consumación de la venganza conlleva el sacrificio de su vida y de su alma. Así llega al día del gran concierto.
IV. LA DESTRUCCIÓN DE UNO MISMO.
Todo el proceso que hemos visto en el punto III se resume en las siguientes palabras acerca de la envidia maligna, o como prefiere considerar su autora envidia deseosa-destructiva:
En la idea de envidia maligna es central no la separación per se, sino el afilado borde de la diferencia vivido como carencia cuando se inscribe inconscientemente como un encuentro entre un Tengo y un No-Tengo: un otro ideal visto como más aventajado que uno mismo vivido como rechazando una necesidad o un intento de vínculo narcisista con ese objeto, cuya ausencia da lugar a fantasías de ser defectuoso o a aquellas otras de identificación, triunfo y venganza omnipotentes. De ahí que el denominado ataque envidioso pueda considerarse como un modo de sublevación [...] contra el sentimiento aterrorizante o mortificante de carencia... [6]
Sin embargo, las consecuencias de esta envidia deseosa-destructiva, como ocurre con el resentimiento y la venganza, es que la víctima es también aquel que la sufre. Eso es lo que la película aborda en su final: en el momento del concierto toman presencia tress dimensiones que remueven el problema de inseguridad y bajo autoestima de la personalidad envidiosa. Una protagonizada por el Dr. Cask, que instantes antes del conflicto le había dicho a Juliette que "hay algo dentro de ti, una semilla de grandeza", y que en un momento posterior de la tensión del conflicto le dice:
Hablemos de los grandes, ¿quieres? Gould, Ashkenazi, Horowitz... ¿Qué tienen en común esos nombres? [...] No fueron a escuelas de arte. ¿Nunca te has preguntado por qué los Perahia y los Pollini de este mundo no perdieron el tiempo en estúpidas competiciones de academia? Es porque superaron este obstáculo antes de que muchos empezaran a caminar. Tocaron en escenarios internacionales antes de aprender a ir en bici. No vas a perder tu ocasión de ser grande Juliette. Ya la has perdido.
Presa del miedo y la ansiedad por el mensaje del sexto dibujo del cuaderno y por la advertencia de Cask, se une que instantes antes de empezar necesita hablar con Max y este no le contesta, y seguidamente recibe la visita Viviane, que le cuenta que Max le ha dicho lo sucedido, y entre más cosas que le dice están las siguientes:
Tú eres la substituta [...] Aunque salgas ahí y hagas la mejor interpretación que se recuerde en la historia de la música no habrá cambiado nada. Seguirás siendo Juliette Lowe y no tendrás lugar donde ir. Tanto tú como yo hemos fracasado. Yo al menos tengo una excusa. Tú solo eres mediocre.
A partir de ese momento, Juliette entra en un ataque de pánico, y al llegar frente al piano la situación la sobrepasa y se retira del escenario. La luz de color cálido y brillante aparece ahora de nuevo en un piloto con la palabra "exit" (salida) que la dirige al tejado desde el cual se acerca al borde del vacío y avanza el pie como en el dibujo... La película acaba mostrándonos como avanza el pie para arrojarse al vacío al tiempo que se ve triunfando clamorosamente en el concierto. Al final vemos su imagen ensangrentada muriendo viéndose triunfante.
El drama final del envidioso deseoso-destructivo es que su acción destructiva suele conllevar su propia destrucción, puesto que el odio mostrado hacia "el otro", no es más que la proyección del odio a sí mismo.
_______________________
[2] Tommasi, Wanda. La envidia, mal segrado: María Zambrano y Melany Klein. Publicado en Chiara Zamboni (ed.), L’inconoscio può pensare?, Bérgamo: More¿i&Vitali Editori, pp. 21-37. Traducción del italiano de María-Milagros Rivera Garretas (texto) y Helena Casas Perpinyà (notas) para DUODA Estudis de la Diferència Sexual / Estudios de la Diferencia Sexual, Nro 59 págs. 43-61
Disponible en: https://raco.cat/index.php/DUODA/article/view/369266
[3] Zambrano, María. El hombre y lo divino. "El infierno en la tierra: la envidia". FCE, pág. 277
[4] Ver nota 2.
[4] Ver nota 2.
[5] Ver nota 2.
[6] Gerhardt, Julie. Las raíces de la envidia: la experiencia poco estética del self atormentado / desposeído. Aperturas psicoanlíticas. Revista internacional de psicoanálisis nro. 35 2010.
Disponible en: http://www.aperturas.org/articulo.php?articulo=0000649__________________________
PELÍCULA RELACIONADA.