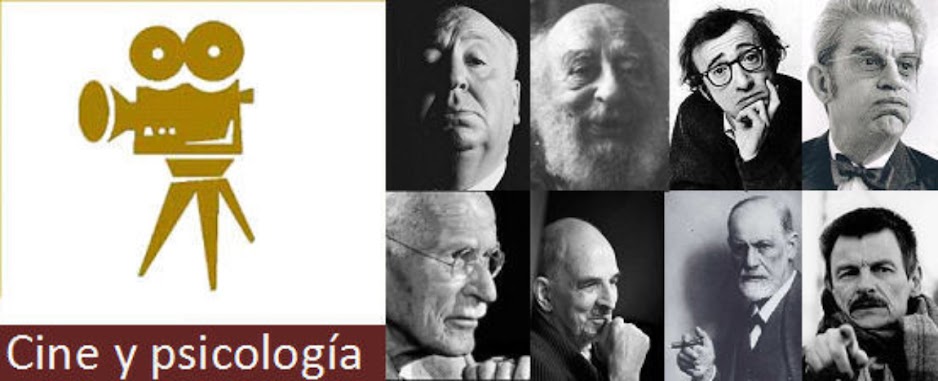El Ogro llorón, el séptimo sueño de la película, continúa con la temática nuclear del sueño anterior, El Monte Fuji en llamas. Evidentemente, y como en el caso anterior, siempre se puede realizar la lectura crítica en relación a los usos, abusos y peligros de la energía nuclear. Pero como ya dije en el caso anterior, en relación a los sueños las lecturas literales no suelen ser las más ajustadas. Veamos ahora un poco la estructura del sueño.
I. EL OGRO LLORÓN.
- Primera escena.
Empieza el sueño mostrándonos a un individuo (el soñante) deambulando en un paraje apocalíptico post-nuclear. Le vemos como perdido entre ese desolado y humeante paisaje hasta que, de repente ve una sombra a lo lejos. Al correr hacia ella esta huye. Poco a poco se va definiendo una figura un tanto monstruosa que empieza a gritar y que con las manos a la cabeza cae el suelo.
- Segunda escena.
Empieza entonces un diálogo entre ambos tras la pregunta que el soñante le hace: "¿Es usted un monstruo?", a lo que la criatura responde: "Si, es posible, pero aunque lo fuera hubo un tiempo en que yo era humano..." Comienza entonces un monólogo del Ogro en la que se queja del ser humano y la guerra atómica que convirtió lo que eran unos prados de flores en el desierto que es ahora. En cambio ahora hay extrañas y gigantescas flores resultado de la contaminación radiactiva, como también como afectó a los seres humanos refiriéndose a él mismo, así como a otras aberraciones.
El humano le pregunta entonces cómo consigue comer, a lo que el Ogro le responde un tanto enfurecido: "¿¡Cómo espera que consiga comida!? Sobrevivimos devorándonos unos a otros. Primero se devora a los débiles. A mi me tocará pronto". Sigue entonces una descripción de las categorías entre los monstruos, y como estas conceden privilegios: "Aquellos que ejercían su poder como seres humanos, siguen haciéndolo tras convertirse en monstruos", pero añade, de acuerdo al tipo de vida que llevan, que esto tampoco es ninguna ventaja pues "La vida que llevan es muchísimo peor que una tortura infernal, es más dolorosa que la misma muerte, pero no pueden morir aunque lo deseen. Un monstruo está condenado a vivir eternamente y, mientras, es torturado por todos los pecados que ha cometido". Habla también de la angustiosa sensación de hambre que le acompaña... De repente se oyen unos sonidos, el ogro le cuenta que al caer la noche los monstruos lloran irremediablemente el dolor que les producen los cuernos: "duele tanto que se agradecería una muerte rápida, pero no pueden morir, así que solo les queda el consuelo de aullar". Y así el ogro decide mostrarle al humano como lloran los monstruos.
- Tercera escena.
Ambos parten y suben la ladera de lo que parece ser un volcán hasta llegar al cráter. Al fondo de él podemos ver entonces a varios monstruos girando alrededor de unas charcas rojizas, aullando dolorosamente.
El humano se asusta al tiempo que el ogro que le acompaña también empieza a dolerle el cuerno. Al acercarse a él el ogro le dice que se vaya. "¿A dónde puedo ir?" - le pregunta el hombre -, a lo que el ogro le responde: "¿O prefiere que me lo coma vivo? y se dirige agresivamente hacia él... El sueño finaliza viendo al hombre bajar corriendo por la ladera huyendo del ogro que ahora le persigue.
I. DESARROLLO DEL SUEÑO.
A mi entender este sueño, o pesadilla, es un avance de aquello que ya observamos en el análisis del último sueño, "El Monte Fuji en llamas". Quisiera indicar rápidamente que en ambos sueños aparece la idea de que "la muerte rápida es mejor que una larga agonía" (El Monte Fuji) o "duele tanto que se agradecería una muerte rápida" (El Ogro llorón). Estamos hablando de algo que ya dije en el anterior análisis del Monte Fuji, y es que este tipo de declaraciones esconde de forma velada la semilla de una mente suicida. Si bien en el Monte Fuji se planteaban, desde mi perspectiva, las circunstancias que preparan el posible desarrollo de una depresión, ahora nos encontramos con la depresión en sí misma y con la posibilidad del suicidio.
En este sentido la simbología del Ogro es importante, ya que está relacionada con las fuerzas ciegas y devoradoras. Nos recuerdan a los Titanes y a Cronos, o al oscuro personaje del Saturno de Goya. El Ogro, además, se alimenta de carne humana. Y es, en ese aspecto, donde el Ogro puede representar esa fuerza autodestructiva que, en ocasiones, habita y se manifiesta con gran intensidad en la psique de ciertas personas, especialmente cuando el sufrimiento parece devenir insoportable.
Si seguimos relacionando este sueño con el anterior (El Monte Fuji), podemos ver en el Ogro el resultado del efecto de la radioactividad. Lo único que aquí no se trata de una destrucción del ser vivo por su efecto, sino de una transformación que, en términos psicológicos, la podemos leer como la amplificación de las fuerzas autodestructivas de la psique, cuyo ejemplo más evidente es la que puede llevar a un ser humano al suicidio. Podemos ver en la radioactividad el factor que sin verlo, no obstante, actúa incesantemente y nos va minando, de la misma manera que muchos factores que nos habitan internamente, y también de los que vivimos externamente, nos van minando sin tan siquiera percatarnos, y que nos van acercando inexorablemente a la angustia, a la depresión o al trastorno mental.
Otro elemento paralelo en ambos sueños es que el Fuji es un volcán, de la misma manera que en este sueño los hechos también suceden en un volcán, como podemos ver cuando al llegar a lo alto de la ladera que suben el hombre y el ogro nos encontramos en un cráter en el cual vemos a los monstruos, los ogros en ese desesperado lamento proveniente de un dolor sumamente profundo. En el Monte Fuji en llamas podemos ver la gran tensión interna que una psique sufre antes de estallar, y estallas es, en este caso, caer en la angustia, en la depresión... En El ogro llorón, lo que vemos es lo que queda tras estallar la tensión: el sufrimiento de la depresión.
El Ogro Llorón lo podemos ver como "el día después" del Monte Fuji.
- Análisis del Sueño.
- La depresión.
Nos encontramos con el protagonista del sueño - el soñante - andando solo por un territorio absolutamente desolado, un desierto pedregoso y humeante. Le vemos perdido, desorientado, como más adelante nos lo confirma la pregunta que le hace al Ogro: "¿A dónde puedo ir?" Estas imágenes iniciales del sueño, lo que hemos definido como primera escena, así como esta pregunta del soñante al Ogro, representan muy bien lo que es la depresión: esterilidad, desolación, perdida de sentido, desesperación, sufrimiento, culpa, etc.
La consideración del sueño como una proyección de nuestro mundo psíquico, de nuestro mundo interno, hacen que en ese lugar yermo la soledad del soñante esté acompañada del personaje del Ogro que, inicialmente, no parece un ser peligroso, sino más bien un personaje que se siente víctima de las circunstancias, las ajenas y las propias. En todo caso el Ogro nos introduce en el mundo del sufrimiento: duele tanto que se agradecería una muerte rápida. Como ya introdujimos en el anterior sueño, al fracaso de la aventura de Kurosawa en Hollywood se le unió el fracaso de su película "Dodeskaden" (1971), tras retornar al Japón, fracaso tanto de crítica como de público, lo que le llevó al colapso, posiblemente unido a otros temas que su carácter ya arrastraba desde hacía mucho tiempo.
- El sentimiento de culpa.
Como ya hemos visto en otros sueños de Kurosawa, éste tenía un fuerte sentimiento de culpa. Vimos en el análisis del tercer sueño (La tormenta de nieve), que tenía problemas con el alcohol, y que se sentía responsable por la pasividad que se atribuía ante el suicidio de su hermano Heigo, especialmente en relación a su madre. En el cuarto sueño (El túnel), vimos también su culpa persecutoria a través del remordimiento, y una vez más, por lo que él consideraba su pasividad. No sería extraño suponer como el sufrimiento que experimentaba por la incomprensión de su obra en su país probablemente no hacía más que exacerbar el propio juicio sobre sí mismo, cuya violencia vimos en "El túnel", con los perros kamikaze que surgen del túnel para acosar al comandante protagonista de aquel sueño. Recordemos que en un momento de la segunda escena el ogro dice: "Un monstruo está condenado a vivir eternamente y, mientras, es torturado por todos los pecados que ha cometido". Los problemas debidos a la fidelidad a su propio estilo creativo y su grado de exigencia también muy alto, así como los reveses sufridos por ello en Estados Unidos y en el propio Japón, que le llevaron a tener que cerrar la productora que había creado, Yon Ki No Kai, le llevaron sin duda al colapso definitivo.
- El suicidio.
Recordemos que en "El monte Fuji en llamas" decía que la estructura del sueño era de tipo anticipatorio, es decir, sueños que nos muestran el mantenimiento de una actitud consciente claramente insatisfactoria. Pues bien, en ese sentido, El Ogro llorón, no sería más que la afirmación de esta tendencia negativa y peligrosa, entendida como la caída en la depresión, del cual el ogro quejoso y llorón de la segunda escena sería la muestra, pero... ¡atención! el ogro es también la potencia ciega que al fin quiere devorar al soñante en la tercera escena... es decir, el paso que va de la depresión al suicidio. Temas arrastrados desde el pasado, sensación de fracaso, incomprensión para su estilo artístico, creatividad truncada, sensación de no hay salida, de fin... el sufrimiento profundo de todo este colapso derivó en el intento de suicidio de 1971:
En el diario de más tirada de Japón, el diario Ashi, el 22 de diciembre de 1971, edición de la tarde, un largo artículo comunicaba el intento de suicidio de Akira Kurosawa, cineasta de sesenta y un años, casado, dos hijos. Se había cortado las venas de las muñecas y el cuello en el baño de casa. Una criada le descubrió inconsciente. Se restableció en dos semanas, sin secuela física alguna. [1]
La imagen final del soñante corriendo para que el ogro no lo alcance sería la actitud de urgencia que sería necesario tomar... apartarse lo máximo de este Ogro de la depresión y el suicidio... Probablemente Kurosawa dio poco espacio para ser ayudado - el orgullo y el honor tan presentes en la cultura japonesa no contribuyó mucho - y, sin duda, fue fagocitado por ese ogro implacablemente al no oponerle resistencia. Curiosamente, la criada que lo encontró le ofreció una segunda oportunidad que, como en Tormenta de nieve, le mostró que "siempre hay salida", y así llegó el gran Kurosawa de "Dersu Uzala" (1975), de "Kagemusha" (1980), de la gran película de "Ran" (1985), y del cambio que parece imprimir en su obra la propia Dreams (1990), a partir de la cual su obra tomo una dirección mucho más intimista y hacia los valores de la vida sencilla y del retorno a la naturaleza (como ya anuncia el octavo sueño de Dreams). Así fima "Rapsodia en Agosto" (1991) y Madadayo (1992)
_________________
[1] Cita correspondiente al libro de Michel Mesnil, Kurosawa, en Manuel Vidal Estévez, Akira Kurosawa. Ed. Cátedra. Signos e Imagen. Cineastas, pág. 99
_________________
ANÁLISIS DE LOS OTROS SUEÑOS DE KUROSAWA.
 Pulsa aquí para acceder a la página.
Pulsa aquí para acceder a la página.
 |
| El mundo desolado de "El Ogro llorón". |
- Segunda escena.
Empieza entonces un diálogo entre ambos tras la pregunta que el soñante le hace: "¿Es usted un monstruo?", a lo que la criatura responde: "Si, es posible, pero aunque lo fuera hubo un tiempo en que yo era humano..." Comienza entonces un monólogo del Ogro en la que se queja del ser humano y la guerra atómica que convirtió lo que eran unos prados de flores en el desierto que es ahora. En cambio ahora hay extrañas y gigantescas flores resultado de la contaminación radiactiva, como también como afectó a los seres humanos refiriéndose a él mismo, así como a otras aberraciones.
 |
| LOS EFECTOS DE LA RADIACIÓN. |
El humano le pregunta entonces cómo consigue comer, a lo que el Ogro le responde un tanto enfurecido: "¿¡Cómo espera que consiga comida!? Sobrevivimos devorándonos unos a otros. Primero se devora a los débiles. A mi me tocará pronto". Sigue entonces una descripción de las categorías entre los monstruos, y como estas conceden privilegios: "Aquellos que ejercían su poder como seres humanos, siguen haciéndolo tras convertirse en monstruos", pero añade, de acuerdo al tipo de vida que llevan, que esto tampoco es ninguna ventaja pues "La vida que llevan es muchísimo peor que una tortura infernal, es más dolorosa que la misma muerte, pero no pueden morir aunque lo deseen. Un monstruo está condenado a vivir eternamente y, mientras, es torturado por todos los pecados que ha cometido". Habla también de la angustiosa sensación de hambre que le acompaña... De repente se oyen unos sonidos, el ogro le cuenta que al caer la noche los monstruos lloran irremediablemente el dolor que les producen los cuernos: "duele tanto que se agradecería una muerte rápida, pero no pueden morir, así que solo les queda el consuelo de aullar". Y así el ogro decide mostrarle al humano como lloran los monstruos.
- Tercera escena.
Ambos parten y suben la ladera de lo que parece ser un volcán hasta llegar al cráter. Al fondo de él podemos ver entonces a varios monstruos girando alrededor de unas charcas rojizas, aullando dolorosamente.
 |
| EL LLORO DE LOS MONSTRUOS. |
El humano se asusta al tiempo que el ogro que le acompaña también empieza a dolerle el cuerno. Al acercarse a él el ogro le dice que se vaya. "¿A dónde puedo ir?" - le pregunta el hombre -, a lo que el ogro le responde: "¿O prefiere que me lo coma vivo? y se dirige agresivamente hacia él... El sueño finaliza viendo al hombre bajar corriendo por la ladera huyendo del ogro que ahora le persigue.
 |
| ¿O PREFIERE QUE ME LO COMA VIVO? |
I. DESARROLLO DEL SUEÑO.
A mi entender este sueño, o pesadilla, es un avance de aquello que ya observamos en el análisis del último sueño, "El Monte Fuji en llamas". Quisiera indicar rápidamente que en ambos sueños aparece la idea de que "la muerte rápida es mejor que una larga agonía" (El Monte Fuji) o "duele tanto que se agradecería una muerte rápida" (El Ogro llorón). Estamos hablando de algo que ya dije en el anterior análisis del Monte Fuji, y es que este tipo de declaraciones esconde de forma velada la semilla de una mente suicida. Si bien en el Monte Fuji se planteaban, desde mi perspectiva, las circunstancias que preparan el posible desarrollo de una depresión, ahora nos encontramos con la depresión en sí misma y con la posibilidad del suicidio.
En este sentido la simbología del Ogro es importante, ya que está relacionada con las fuerzas ciegas y devoradoras. Nos recuerdan a los Titanes y a Cronos, o al oscuro personaje del Saturno de Goya. El Ogro, además, se alimenta de carne humana. Y es, en ese aspecto, donde el Ogro puede representar esa fuerza autodestructiva que, en ocasiones, habita y se manifiesta con gran intensidad en la psique de ciertas personas, especialmente cuando el sufrimiento parece devenir insoportable.
Si seguimos relacionando este sueño con el anterior (El Monte Fuji), podemos ver en el Ogro el resultado del efecto de la radioactividad. Lo único que aquí no se trata de una destrucción del ser vivo por su efecto, sino de una transformación que, en términos psicológicos, la podemos leer como la amplificación de las fuerzas autodestructivas de la psique, cuyo ejemplo más evidente es la que puede llevar a un ser humano al suicidio. Podemos ver en la radioactividad el factor que sin verlo, no obstante, actúa incesantemente y nos va minando, de la misma manera que muchos factores que nos habitan internamente, y también de los que vivimos externamente, nos van minando sin tan siquiera percatarnos, y que nos van acercando inexorablemente a la angustia, a la depresión o al trastorno mental.
Otro elemento paralelo en ambos sueños es que el Fuji es un volcán, de la misma manera que en este sueño los hechos también suceden en un volcán, como podemos ver cuando al llegar a lo alto de la ladera que suben el hombre y el ogro nos encontramos en un cráter en el cual vemos a los monstruos, los ogros en ese desesperado lamento proveniente de un dolor sumamente profundo. En el Monte Fuji en llamas podemos ver la gran tensión interna que una psique sufre antes de estallar, y estallas es, en este caso, caer en la angustia, en la depresión... En El ogro llorón, lo que vemos es lo que queda tras estallar la tensión: el sufrimiento de la depresión.
El Ogro Llorón lo podemos ver como "el día después" del Monte Fuji.
- Análisis del Sueño.
- La depresión.
Nos encontramos con el protagonista del sueño - el soñante - andando solo por un territorio absolutamente desolado, un desierto pedregoso y humeante. Le vemos perdido, desorientado, como más adelante nos lo confirma la pregunta que le hace al Ogro: "¿A dónde puedo ir?" Estas imágenes iniciales del sueño, lo que hemos definido como primera escena, así como esta pregunta del soñante al Ogro, representan muy bien lo que es la depresión: esterilidad, desolación, perdida de sentido, desesperación, sufrimiento, culpa, etc.
La consideración del sueño como una proyección de nuestro mundo psíquico, de nuestro mundo interno, hacen que en ese lugar yermo la soledad del soñante esté acompañada del personaje del Ogro que, inicialmente, no parece un ser peligroso, sino más bien un personaje que se siente víctima de las circunstancias, las ajenas y las propias. En todo caso el Ogro nos introduce en el mundo del sufrimiento: duele tanto que se agradecería una muerte rápida. Como ya introdujimos en el anterior sueño, al fracaso de la aventura de Kurosawa en Hollywood se le unió el fracaso de su película "Dodeskaden" (1971), tras retornar al Japón, fracaso tanto de crítica como de público, lo que le llevó al colapso, posiblemente unido a otros temas que su carácter ya arrastraba desde hacía mucho tiempo.
- El sentimiento de culpa.
Como ya hemos visto en otros sueños de Kurosawa, éste tenía un fuerte sentimiento de culpa. Vimos en el análisis del tercer sueño (La tormenta de nieve), que tenía problemas con el alcohol, y que se sentía responsable por la pasividad que se atribuía ante el suicidio de su hermano Heigo, especialmente en relación a su madre. En el cuarto sueño (El túnel), vimos también su culpa persecutoria a través del remordimiento, y una vez más, por lo que él consideraba su pasividad. No sería extraño suponer como el sufrimiento que experimentaba por la incomprensión de su obra en su país probablemente no hacía más que exacerbar el propio juicio sobre sí mismo, cuya violencia vimos en "El túnel", con los perros kamikaze que surgen del túnel para acosar al comandante protagonista de aquel sueño. Recordemos que en un momento de la segunda escena el ogro dice: "Un monstruo está condenado a vivir eternamente y, mientras, es torturado por todos los pecados que ha cometido". Los problemas debidos a la fidelidad a su propio estilo creativo y su grado de exigencia también muy alto, así como los reveses sufridos por ello en Estados Unidos y en el propio Japón, que le llevaron a tener que cerrar la productora que había creado, Yon Ki No Kai, le llevaron sin duda al colapso definitivo.
- El suicidio.
Recordemos que en "El monte Fuji en llamas" decía que la estructura del sueño era de tipo anticipatorio, es decir, sueños que nos muestran el mantenimiento de una actitud consciente claramente insatisfactoria. Pues bien, en ese sentido, El Ogro llorón, no sería más que la afirmación de esta tendencia negativa y peligrosa, entendida como la caída en la depresión, del cual el ogro quejoso y llorón de la segunda escena sería la muestra, pero... ¡atención! el ogro es también la potencia ciega que al fin quiere devorar al soñante en la tercera escena... es decir, el paso que va de la depresión al suicidio. Temas arrastrados desde el pasado, sensación de fracaso, incomprensión para su estilo artístico, creatividad truncada, sensación de no hay salida, de fin... el sufrimiento profundo de todo este colapso derivó en el intento de suicidio de 1971:
En el diario de más tirada de Japón, el diario Ashi, el 22 de diciembre de 1971, edición de la tarde, un largo artículo comunicaba el intento de suicidio de Akira Kurosawa, cineasta de sesenta y un años, casado, dos hijos. Se había cortado las venas de las muñecas y el cuello en el baño de casa. Una criada le descubrió inconsciente. Se restableció en dos semanas, sin secuela física alguna. [1]
La imagen final del soñante corriendo para que el ogro no lo alcance sería la actitud de urgencia que sería necesario tomar... apartarse lo máximo de este Ogro de la depresión y el suicidio... Probablemente Kurosawa dio poco espacio para ser ayudado - el orgullo y el honor tan presentes en la cultura japonesa no contribuyó mucho - y, sin duda, fue fagocitado por ese ogro implacablemente al no oponerle resistencia. Curiosamente, la criada que lo encontró le ofreció una segunda oportunidad que, como en Tormenta de nieve, le mostró que "siempre hay salida", y así llegó el gran Kurosawa de "Dersu Uzala" (1975), de "Kagemusha" (1980), de la gran película de "Ran" (1985), y del cambio que parece imprimir en su obra la propia Dreams (1990), a partir de la cual su obra tomo una dirección mucho más intimista y hacia los valores de la vida sencilla y del retorno a la naturaleza (como ya anuncia el octavo sueño de Dreams). Así fima "Rapsodia en Agosto" (1991) y Madadayo (1992)
 |
| EL SOÑANTE HUYENDO DEL OGRO. |
_________________
[1] Cita correspondiente al libro de Michel Mesnil, Kurosawa, en Manuel Vidal Estévez, Akira Kurosawa. Ed. Cátedra. Signos e Imagen. Cineastas, pág. 99
_________________
ANÁLISIS DE LOS OTROS SUEÑOS DE KUROSAWA.
 Pulsa aquí para acceder a la página.
Pulsa aquí para acceder a la página.