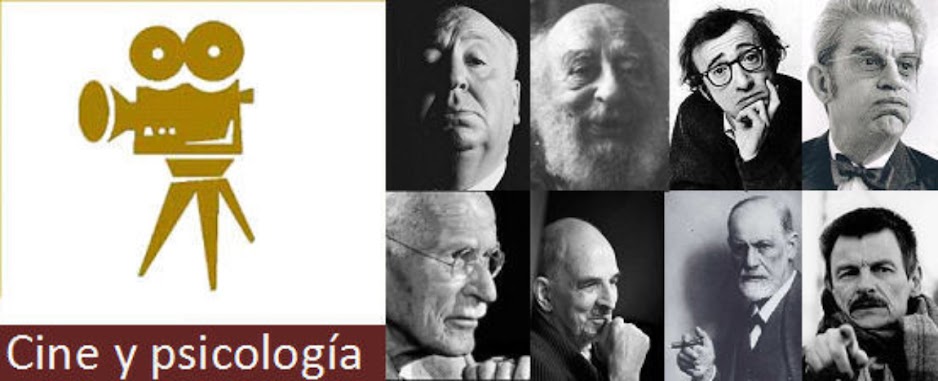Rebelde entre el centeno (Rebel in the rey, Danny Strong, 2017), es un biopic que pretende narrarnos la extraña y compleja vida del famoso escritor de "El guardián entre el centeno", J. D. Salinger. Interpretada por Nicholas Hoult, en el papel de Salinger (que, curiosamente, también interpretó a J. R. R. Tolkien en la película "Tolkien"), cuenta también con Kevin Spacey, interpretando a Whit Burnett, escritor y educador que fundó la revista Story, y que fue una notable influencia durante los primeros años de juventud de Salinger, así como con Zoey Deutch en el papel de Oona O'neill, la hija del dramaturgo y premio Nobel Eugene O'Neill, y Sarah Paulson en el de Dorothy Olding, su agente literaria.
La película no recibió buenas críticas pero, en todo caso, me permite reflexionar sobre la compleja personalidad de su autor que, desde que conocí su obra y su historia, siempre me ha atraído y que, conforme he ido conociendo más detalles de su biografía, más ha sido mi interés. Debo especialmente mucho a la peculiar biografía (hecha de fragmentos de testimonios de muchos de los que estuvieron relacionados con el escritor), que han escrito David Shields y Shane Palermo (Salinger, 2014).
Entre las primeras escenas de la película ya se nos muestra a Salinger en su entorno familiar. Pronto observamos su difícil relación con el padre, quien pretendía que su hijo siguiera el negocio familiar de distribución de carne y queso, a diferencia de su madre quien apoya sus inquietudes literarias, y que será determinante para que asista a las clases de escritura en Columbia, donde conocerá al que podríamos llamar "su padre literario": el escritor, educador y fundador de la revista Story, Whit Burnett. No obstante, parece ser que su madre le crió de manera muy protectora y consentida. "Salinger decía en broma que lo estuvo acompañando a clase hasta los veintiséis años".
I. J. D. SALINGER: JUVENTUD TRUNCADA, ADULTEZ TRUNCADA.
- Muchas veces me imagino que hay un montón de niños jugando en un campo de centeno. Miles de niños. Y están solos, quiero decir que no hay nadie mayor vigilándolos. Sólo yo. Estoy al borde de un precipicio y mi trabajo consiste en evitar que los niños caigan a él. En cuanto empiezan a correr sin mirar adonde van, yo salgo de donde esté y los cojo. Eso es lo que me gustaría hacer todo el tiempo. Vigilarlos. Yo sería el guardián entre el centeno. [1]
Este conocido texto de "El guardián entre el centeno" muestra, en realidad, cuál fue la visión de Salinger del paso de la niñez y la adolescencia a la adultez. Y, en este sentido, como veremos luego, su alistamiento en el ejército en 1942, tras el ataque de los japoneses sobre Pearl Harbour, cuando contaba 23 años, fue determinante. Por eso la película se inicia con la imagen de Salinger ingresado en un hospital de Nuremberg, víctima de los efectos de un fuerte stress postraumático debido a las dramáticas vivencias que tuvo durante la Segunda Guerra Mundial, y que se iniciaron con el desembarco de Normandía (formaba parte del 12º regimiento de la 4ª división de infantería como oficial de contraespionaje), el famoso día D, en la playa de Utah, la toma de distintas ciudades francesas hasta llegar a la liberación de Paris (formó parte de las primeras tropas que entraron en la capital), y que acabaron con su entrada en los campos de exterminio nazis en Dachau (volvió a ser de nuevo de los primeros).
El asunto de Oona O'neill.
Sin embargo, no fue la guerra propiamente, el primer golpe que Salinger recibió en el ejército. Cuando se alistó era la pareja de Oona O'neill, la hija del dramaturgo y premio Nobel Eugene O'neill, de quien estaba profundamente enamorado. Arame Saroyan, dramaturgo, poeta y novelista, dijo de Salinger y Oona: "Ella era preciosa y Salinger la quería, la adoraba. Le parecía tremenda y, a la vez, superficial.¡Y le molestaba mucho su superficialidad". [2] Cuando Salinger se alistó al ejército continuaron su relación de manera epistolar. David Shields, biógrafo y autor de un documental sobre nuestro escritor dice: "Salinger y Oona intercambiaron correspondencia mientras él hacía su instrucción básica, y su amor por ella se intensificó. Las cartas suelen tener ese efecto en quienes las escriben, y sobre todo en los escritores, y sobre todo en Salinger. Presumía ante sus amigos del ejército diciendo: "esta es mi novia", y les enseñaba fotos de ella haciendo de modelo."
Sin embargo, fue entonces cuando Salinger sufrió un duro golpe. Oona dejó de escribirle. Más tarde, en 1943, Salinger se enteró por la prensa que su novia se había casado con Charles Chaplin, quien, en aquellos momentos contaba con 54 años por 18 de Oona. Paul Alexander, biógrafo de Salinger dice: "Imagínate que eres J. D. Salinger: estás en el ejército y te estas preparando para combatir en la gran guerra europea: le has profesado tu amor absoluto a una mujer y de repente ella se va y se casa el mismo día que cumple 18 años, con la estrella de cine más famosa del mundo."
Obviamente el suceso le afectó muchísimo y siempre guardó un fuerte resentimiento hacia Oona que aun manifestaba en 1972, casi treinta años después.
En la gran guerra europea.
El efecto que tuvo su participación en la gran guerra europea a partir del día D del desembarco de Normandía se manifiesta con claridad por el hecho de que nunca quiso hablar sobre sus vivencias en este período. De todas las experiencias que vivió, dos de ellas fueron probablemente de las que más le marcaron: la batalla del bosque de Hurtgen, también conocido por el "infierno verde", situado al este de la frontera belga-alemana; y la entrada en los campos de exterminio nazis de Dachau.
En relación con el primer suceso, Salinger fue uno de los escasos supervivientes de su regimiento, que fue literalmente hecho trizas, y entre ellos algunos amigos suyos. Las descripciones que llegan de ese batalla son francamente brutales y terroríficas, y el terrible stress al que debieron estar sometidos lo soldados, día tras día constantemente acechados por la muerte y la amenaza de volar por los aires en pedazos por los obuses que caían constantemente sobre el bosque, es sumamente difícil de imaginar. El escritor y periodista Alex Kershaw, dice al respecto:
- Para quienes lucharon allí, el bosque de Hurtgen fue la más enfurecedora de las derrotas. Salinger experimentó aquella derrota en sus carnes. Los alemanes infringieron más de veinticuatro mil bajas a las fuerzas norteamericanas, que se añadieron a las nueve mil bajas causadas por la fatiga, la enfermedad y el fuego amigo. Salinger presenció la futilidad y el horror de aquella enorme pérdida de vidas humanas.
Posteriormente, su diezmado regimiento fue tomado también por sorpresa por el intento de reacción alemana en la conocida batalla de las Ardenas. En una carta de 1960 a Paul Fitzgerald, compañero de Salinger en el servicio de contraespionaje, le dice:
- Hace un par de semanas pasaron una película en la tele sobre la batalla de las Ardenas. La nieve y la carretera y los postes de señalización me lo hicieron revivir todo.
En los campos de exterminio.
- Dijo Salinger en una ocasión: "El olor a carne quemada nunca te lo puedes sacar por completo de las narices, da igual cuánto tiempo vivas"
El siguiente, y también brutal acontecimiento, le convirtió en uno de los primeros testigos del horror al ser de los primeros soldados en entrar en los campos de exterminio nazis en Dachau (concretamente en el campo de Kaufering IV), donde por su calidad de oficial de contraespionaje tuvo que interrogar a prisioneros, guardias y oficiales alemanes. Salinger, salvo alguna rara ocasión con su hija Margaret y algún que otro amigo, y sólo hablando en general, nunca habló de ello. En el libro de David Shields y Shane Palermo se recogen testimonios de compañeros, y otros soldados que entraron en los campos, que refieren detalles del horror que vivieron en su encuentro con los prisioneros y su estado, y que sobrepasan lo imaginable. Nuestro escritor le refirió a Whit Burnett que "los acontecimientos de las tres o cuatro últimas semanas [de la guerra], lo que había presenciado era demasiado horroroso para ponerlo en palabras."
Y ya para acabar estas consideraciones, de nuevo citamos a Alex Kershaw:
- De los 337 días que duró la guerra para los soldados americanos en Europa, Salinger se pasó combatiendo 299. No sabemos como de traumatizado quedó. Después de doscientos días de combates, uno ya está loco. Hasta los tipos más fuertes, después de doscientos días, pierden el juicio. Después de tomar otro pueblo, los encontraban por ahí solos, llorando en silencio. La división de Salinger se paso más tiempo combatiendo que ninguna otra en el teatro de operaciones europeo. Vio la mayor cantidad de combates que se pudo tal vez en toda la Segunda Guerra Mundial. Cualquiera que viviera aquel nivel de feroces combates durante tanto tiempo debió de quedar profundamente afectado. - la negrita es mía -
II. SOBRE EL CARACTER DE SALINGER.
Para comprender los efectos del trauma sobre Salinger es importante primero reflexionar sobre algunas características de su carácter.
Salinger era un hombre de carácter introvertido, poco dado a las relaciones sociales. Probablemente afectado por un padre que lo veía un irresponsable, y una madre que, a ultranza, le apoyaba constantemente en su vocación literaria, y que le crió de manera muy consentida, la vulnerabilidad que le habitaba se sobrecompensó a través del desarrollo de un carácter soberbio e irónico con el mundo que le rodeaba, y que le daba una importante dimensión narcisista. Sin embargo, esa vulnerabilidad se manifestaba por su sensibilidad a la crítica (de origen paterno) y su sentido de lealtad (de orden materno), que también le llevó a sentirse profundamente traicionado, reaccionando de manera radical cuando consideraba que esto había sucedido, como apreciamos en la película en su reacción con Whit Burnett, quien fue su máximo mentor, cuando considera que éste no hizo lo suficiente (que si lo hizo) para intentar publicar una antología de sus cuentos. Destacar también la dimensión obsesiva de su carácter, del cual su entrega a la escritura es un claro ejemplo, así como por su fijación con las chicas jóvenes, como aun se incidió más tras su retiro radical de la sociedad y de la literatura en lo que fue su refugio en los bosques de Cornish (New Hampshire), así como de su recelo, en general, sobre el mundo de los adultos.
Finalmente, indicar que Salinger tenía un defecto físico que parece que le avergonzaba y le frustraba profundamente, como alguna de sus amantes comentó. Tenía un sólo testículo debido a un síndrome malformativo genético llamado "ectopía testicular", es decir, que uno de los testículos ha tomado un camino diferente y ha descendido por la cavidad abdominal hasta asentarse en el área prepubiana, en el canal inguinal, en vez de en el escroto.
III. SALINGER Y EL TRAUMA: EL ENTRE DOS MUERTES.
Los efectos del trauma de la guerra en Salinger, al que cabe añadir el que también se puede considerar como el traumático abandono de Oona de su relación, llevó progresivamente a Salinger, tras su retorno de la guerra, y tras un período de intento reintegración a la vida social, a lo que podríamos llamar un estado de congelamiento en el tiempo que se manifiesta esencialmente en dos aspectos que empezaron caracterizar su vida. El primer aspecto que se observa es la fijación de su atracción por mujeres muy jóvenes (entre los 16 y 19 años, y posteriormente hasta de 14 años), así como, en general, por el mundo de la adolescencia. El segundo, tiene que ver con su retirada del mundo, entendida sobre todo como retirada del mundo adulto, dimensión probablemente acrecentada por el efecto que tuvo en Salinger, en su búsqueda de salvación, las enseñanzas que recibió en el centro Ramakrishna-Vivekananda, consagrado a la difusión, conocimiento y práctica del Vedanta y que ofreció a Salinger, como vía espiritual, una cierta salida al conflicto que el trauma de guerra le causó.
J. D. Salinger en la guerra
En todo caso, la repercusión del trauma en Salinger me recuerda el concepto del "entre dos muertes" desarrollado por Lacan en su seminario VII (La ética del psicoanálisis). Salinger quedó fijado en un espacio intermedio entre la adolescencia y la adultez, un espacio intermedio en el que quedó fijado entre la inocencia de la primera (representada por el período de enamoramiento con Oona O'neill), y la corrupción o perversión de la segunda (representado por los horrores de la guerra que le tocó vivir). El retiro y el aislamiento del mundo adulto fue su respuesta a este último; y la fascinación y la atracción por las jóvenes situadas en la franja de los 16 a los 18 años fue la respuesta al primero (justa la franja de edad en la que se relacionó con Oona O'Neill). Respecto a la primera no la podía fijar porque inevitablemente las adolescentes se dirigían a la adultez (por eso tuvo tantas amantes jóvenes), y respecto a la segunda fue él el que se negó a avanzar por su rechazo al mundo y la vida que representan los adultos (un mundo de horror y de traición). En cierta manera, el protagonista de "El guardián entre el centeno", Holden Caufield, entre otros personajes, es el adolescente inconformista y rebelde que fue Salinger que, no obstante, se presiente que no llegará a adulto, aunque crezca como tal. Holden Caufield ya incorpora en él las heridas que el amor y la guerra causó en Salinger.
Oona O'Neill y Charlie Chaplin
- Volviendo a Oona O'Neill y las jóvenes.
La fijación de Salinger por las chicas adolescentes parece una respuesta directa a la relación que tuvo con Oona O'neill. Por un lado respondía a un tiempo anterior a la guerra:
- Lo mas revelador de la fijación que el tenía con las niñas es que las veía, esencialmente, como vía de escape a un tiempo en el que nadie "había oído hablar en su vida de Cherburgo, ni de Saint-Lô, ni del bosque de Hürtgen, ni de Luxemburgo. (David Shields)
y, por otro también a Oona O'Neill, pues Salinger siempre seguía el mismo proceso, que más allá de la seducción, siempre parecía incluir la venganza, relacionada también con el abandono que sufrió de ella (Oona se caso con Chaplin a los 18). Todas las chicas de las que se enamoraba parecían seguir el mismo patrón, empezando por la que fue su segunda mujer, Claire Douglas:
- Claire era un eco de lo que una década antes había sido Oona O'neill a los dieciocho años y un presagio de lo que dos décadas más tarde sería Joyce Maynard durante su primer año en Yale. La imaginación sexual y romántica de Salinger trazaba círculos obsesivos alrededor de la misma figura con cuerpo de muchachita y habitualmente morena, desde Miriam y Doris, hasta Sylvia, Jean Miller y las que vendrían después. (David Shields)
Sin embargo, siempre seguía con ellas el mismo proceso: al principio, en el proceso de seducción, era sumamente cariñoso y adulador. Sin embargo, una vez conquistadas, todo se acababa y eran simplemente desechadas, en lo que era una confrontación entre la pureza y la inocencia de los orígenes, representada a través de la joven adolescente, y la corrupción que conllevaba el acceso al mundo de la mujer adulta.
- Sobre el retiro del mundo.
Desde su llegada a Cornish Salinger se concentró de manera obsesiva en la escritura y, si bien al principio aun mantenía un contacto amable con la gente del pueblo y con algunos amigos, así como algunos viajes que realizaba, progresivamente su encierro y su hostilidad fue volviéndose cada vez más extremo. Aunque vivía con su mujer, Claire Douglas, y sus hijos Margaret y Matthew, éstos prácticamente no le veían, puesto que no admitía ningún tipo de interrupción mientras escribía entre quince y diecisiete horas refugiado en un pequeño búnker. El muro entre él y el mundo se estrechaba cada vez más, de la misma manera que su estilo de escritura también cambiaba de las obras iniciales como El guardián entre el centeno y los Nueve cuentos, al cambio radical - esencialmente motivadas por sus creencias en el Vedanta - que implicaron las despiadadamente criticadas Levantad, carpinteros, la viga del tejado, Seymour: una introducción y Franny y Zooey.
El entre dos muertes de Salinger.
El retiro fue para Salinger su manera de permanecer en el mundo en ese "entre dos muertes" lacaniano, un espacio donde no estar fisicamente en el mundo y, a la vez, ser recordado y perseguido por el mito que se construyó de él a través de su corta obra y de su retiro, una especie de "dejarme en paz, pero no me olvidéis". Probablemente fue su manera de conjugar el rechazo al mundo que propone el Vedanta - y que el sentía - y la salida espiritual que le proporcionó, a la vez que su deseo de permanecer en él. Así optó una manera que podemos ver como un ser y estar sin cuerpo, y el recuerdo como una relación sin presencia. Un lugar donde sostener su cuerpo y alma profundamente heridos tras los estragos definitivos causados por su participación en la guerra y su trauma. El entre dos muerte de Salinger no es como el de Antígona o, como ya he reflexionado en otro lugar, el de Kafka, un lugar donde se vive sin vivir tan sólo aguardando la muerte. El de Salinger es un lugar de características borrosas donde pretendió congelar el tiempo en un espacio intermedio etéreo que se establece como la última frontera entre el mundo de la inocencia y la impureza, mediado por la sacralización de la escritura, de nuevo bajo la forma de un escritor y una obra sin público ni lectores.
Una de las últimas fotos de Salinger.
Murió en Cornish en el 2010 a las noventa y un años. Su hijo Matthew es el albacea de la obra no publicada, trabajando en la ordenación de esta ingente archivo de material dejado por su padre, antes de publicar nada.
___________________________
[1] Salinger, J. D. El guardián entre el centeno. Editorial Alianza.
[2] Todas las citas que siguen corresponden a la biografía realizada por David Shields y Shane Palermo. Salinger. Seix Bárralas.