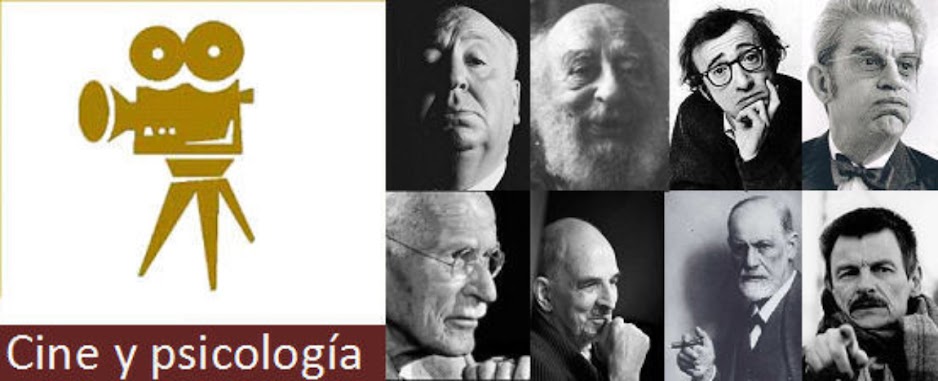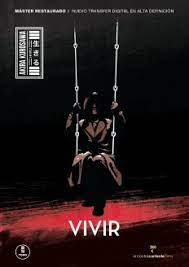A partir de la mitad de la vida solo permanece vivo aquel que quiere morir con la vida, pues lo que sucede en la hora secreta de la mitad de la vida es la inversión de la parábola, el nacimiento de la muerte. (C. G. Jung)
Vivir (Akira Kurosawa, 1947), basada en la novela de La muerte de Ivan Ilich, de Leon Tolstoi, es una de las muchas obras maestras que el director japonés nos dejó. Interpretada magníficamente, dentro de la tradición expresiva del teatro japonés (Tabuki, Shimpa....), por Takashi Shimura en el papel de Kenji Watanabe, un gris funcionario de la oficina del ciudadano de la administración japonesa, constituye una bella reflexión sobre la vida y la muerte, y también sobre la absurdidad burocrática de la administración japonesa de aquellos días, que aún constituye una importante reflexión válida en nuestros días por esta y por otras causas.
La película empieza con una voz en off que nos describe desapegadamente al personaje, un funcionario rodeado por pilas y pilas de informes acumulados, y una radiografía de un estómago que presenta un cáncer del que su protagonista, el señor Watanabe, Jefe de la Sección de Ciudadanos, aun no sabe nada: "Este es el protagonista de nuestra historia, pero sería aburrido hablar ahora de él, ya que sólo está matando el tiempo. Pasa de largo por la vida. En realidad casi no está vivo. Esto no puede ser. Es como un cadáver. En realidad, hace 25 años que está muerto. Antes tenía un poco de vida. En ocasiones, incluso intentaba trabajar un poco. Pero ahora no tiene disposición ni iniciativa. Ambas fueron destruidas por las tareas ingratas y desagradables de la burocracia y el trabajo en la oficina. Ajetreado. ¡Muy ajetreado! Pero, en realidad, este hombre no está haciendo nada. Solo mantiene su silla caliente. En su mundo, el no hacer nada es la mejor manera de mantener el puesto."
Tras ver una placa de rayos X un médico le miente, pero él sabe que tiene un cáncer de estómago por los síntomas que un enfermo le ha descrito, y que le queda menos de un año de vida (el médico habla de seis meses). Kurosawa nos ofrece entonces unos flashbacks de su vida, y en la que tras la temprana muerte de su esposa decide consagrar su vida para criar a su hijo
Mitsuo (Nobuo Kaneko), quien vive con su esposa
Tatsu (Kumeko Urabe) en su casa, y en la que ambos sólo parecen pendientes de su dinero para poder realizar sus deseos (les escucha hablar de ello y como su hijo piensa amenazarle con dejarle solo si no le deja dinero).
I. PERSPECTIVAS ANTE LA MUERTE: La vía dionisíaca.
Watanabe conoce a un novelista (Yunosuke Ito) de novelas baratas, y en unos planos conmovedores le confiesa el dolor que le abate en ese momento: "Morir no es tan fácil, aunque he pensado en una muerte rápida, pero no puedo. Es difícil morirse. No puedo morirme. No sé para que he vivido todos estos años." Y en una bella imagen, cuando el novelista tras preguntarle si tiene hijos y verle una expresión de dolor le sigue preguntando si le duele el estómago, Watanabe le responde "No, más que el estómago es..." y se pone la mano sobre el corazón. Watanabe muestra el dolor y la rabia cuando su consciencia se da cuenta de cómo se ha vivido. Por primera vez consume alcohol en su vida y le dice al novelista: "Estoy furioso [...] Bebo este sake tan caro como protesta contra la vida que he llevado hasta ahora. Es como beber veneno. Quiero decir que es como una tortura, pero a veces es un alivio."
La consciencia de la muerte, cuando esta no es un mero ejercicio reflexivo sino una realidad, nos pone frente a la consciencia de la vida, o mejor dicho, de cómo hemos vivido la vida. Esa furia de la que habla Watanabe es la desesperación de la consciencia que se percata de que se ha dejado pasar la vida como un "matar el tiempo". Como en el Séptimo sello de Bergman (para ver comentario en este blog pulsa aquí), Watanabe contempla con la misma desesperación que el caballero Antonius su vida: "Mi corazón esta vacío. El vacío es como un espejo puesto delante de mi rostro, y al contemplarme siento un desprecio profundo de mi ser." - dice Antonius -
El novelista, profundamente impresionado por la reacción de Watanabe, quien dispone de 50.000 yenes que quiere gastarse en juerga, aunque no sabe como hacerlo, le ayuda en una propuesta de orden más dionisíaco: "Ha llevado una vida de esclavo y ahora quiere mandar sobre su vida. El deber de todo hombre es disfrutar de la vida [...] Los hombres debemos sentir lujuria por la vida. La lujuría se considera inmoral, pero esa es una filosofía anticuada [...] ¡Vamos! Recuperemos hoy la vida. Será un placer hacer hoy de Mefistófeles. Un Mefistófeles virtuoso que no exige recompensa." El novelista sumerge a Watanabe en el mundo del juego, la fiesta, el alcohol, mujeres... Sin embargo, con el transcurrir de la noche, tanto Watanabe como el novelista, empiezan a sentir que esa dimensión lujuriosa no es la respuesta que la consciencia de la muerte toma como perspectiva ante la vida. Incluye el disfrute, si, pero no solo eso ni ese exceso como si fuera la única perspectiva a privilegiar.

II. PERSPECTIVAS ANTE LA MUERTE: La alegría de vivir.
Ya de vuelta de la "noche de fiestas y lujuria", Watanabe se encuentra con una trabajadora de su oficina, Toyo Odagiri (Miki Odagiri), una joven que le busca para que le firme su dimisión. Toyo rebosa alegría y vitalidad, toda la alegría y vitalidad que Watanabe ha perdido. Con su inconformismo confronta a Watanabe sus treinta años perdidos en una oficina en la que "no pasa nada, nunca pasa nada". La oficina deviene así en el espejo de su vida, así como de su inútil burocracia. "No le encuentro sentido, Las únicas cosas que acuden a mi memoria son el trabajo y el aburrimiento". A partir del momento en que le entrega la carta de dimisión, Watanabe quiere acompañarla al observar sus medias rotas. Le compré unas nuevas y después desayunan en un local siendo la primera vez que vemos a Watanabe sonreír y reír abiertamente ante la espontaneidad y simpatía de Toyo, cuya energía vital parece fascinarle y quien le cuenta los motes que les pone a los compañeros de trabajo, así como a él mismo: "la momia". A partir de entonces siguen juntos yendo a patinar sobre hielo, luego a un parque de atracciones y al cine para finalmente cenar. Tras confesarle que se lo ha pasado muy bien, Watanabe le hace una confesión a Toyo: "Ma da vergüenza admitirlo. El motivo por el que he resistido treinta años trabajando como una momia [...] fue por el bien de mi hijo. Sin embargo, él no me lo agradece." La respuesta de Toyo es interesante: "Pero no puede usted culpar a su hijo por eso. ¿No le parece? A menos que él le haya pedido que se convirtiera en una momia. Todos los padres son iguales. Mi madre también dice cosas parecidas. Me dice: 'He sufrido mucho por haberte tenido'. Le estoy muy agradecida por ello, pero en eso los hijos no tenemos responsabilidad alguna. ¿Por qué me habla mal de su hijo? Sé que quiere a su hijo más que a nadie"

Efectivamente, la reflexión de Toyo es oportuna. Ningún padre debería convertirse en una momia "por el bien de su hijo". Tener un hijo es, en principio, y en las sociedades modernas, un acto libre cuyas consecuencias, producto de ciertas decisiones personales y circunstancias sociales no pueden cargarse sobre los hijos. La idea de sacrificio (he sufrido mucho por haberte tenido) genera culpa o resentimiento en los hijos, también el sentimiento de deuda y diferentes niveles de narcisismo. Watanabe se vuelca en su hijo como sentido de vida, y ante el no agradecimiento de este, ese sentido se desvanece para abrirse a una vida vacía más allá de Mitsuo. Watanabe renuncia a su vida por él, renunciando a tener una vida afectiva y una vida personal. Esa sobreprotección sobre Mitsuo genera en éste el desarrollo de una visión excesivamente narcisista, del padre a su servicio e interés (el desagradecimiento del que se queja Watanabe).
Las palabras de Toyo hacen que se decida a comunicar a su hijo que sufre un cáncer de estómago terminal, pero antes que pueda decir nada se encuentra con una reacción inesperada de su hijo, quien cree que se esta gastando el dinero con la joven y quien le recrimina que la asistenta les ha visto cogidos de la mano. El shock de Watanabe ante esa reacción es evidente retirándose abatido.
En un segundo encuentro con Toyo, quien se siente acosada por el protagonista, este le cuenta un recuerdo de infancia que es una exacta metáfora de su presente y de la atracción que reconoce sentir por ella:
De niño estuve a punto de ahogarme en un estanque. Es una sensación muy parecida a aquella. No veía absolutamente nada. Luchaba para poder agarrarme a algo. Solo la tengo a usted [...] Estoy totalmente solo. Mi hijo está en algún lugar lejano, igual que mis padres cuando me estaba ahogando. Me duele solo pensar en ello.
Toyo representa la alegría que no ha habido en su vida, el espejo de todo lo que no ha habido: "Se me alegra el corazón con solo mirarla. Este corazón de momia. Es cariñosa. Es usted muy buena conmigo.¿Cómo tiene tanta vitalidad? Me llena de envidia. ¿Cómo podría vivir como usted un día antes de morirme? Si no lo hago no podré morirme." Desesperado le pide que le enseñe a vivir como ella, pero la situación la supera. Toyo, asustada por su reacción, pone en marcha un pequeño conejo blanco mecánico, y le dice algo que, en su simpleza, le va a inspirar para encarar el final de su vida: "Solo hago juguetes como este, pero me divierto. Es como si todos los niños de Japón son amigos míos. ¿Por qué no hace usted algo parecido?"
Watanabe por fin siente como vivir sus últimos meses de vida. Inspirado por las palabras de Toyo se marcha con urgencia diciendo: "¡No, no es tarde! ¡No es imposible! Podré hacer algo allí si estoy realmente decidido a hacerlo" (hablando de la oficina)
La siguientes imágenes nos lo muestran buscando en la oficina un proyecto que, como muchos, se había perdido en el laberinto de la burocracia, entre las altas pilas de informes acumulados sin tratar: la recuperación de un espacio maloliente como un parque infantil propuesto por una asociación femenina del barrio afectado. Imputado inicialmente a Obras Pública, le dice a uno de sus empleados: "... si no tomamos nosotros la iniciativa en un tema como este nunca se concretará [...] Pida un coche, vamos a realizar un estudio sobre el terreno"
III. PERSPECTIVAS ANTE LA MUERTE: La vida como servicio.
La película toma un punto de inflexión en este momento. Esta pasa a ser narrada por diferentes protagonistas (el teniente alcalde, los responsables de distintos servicios, los empleados de la oficina de Watanabe, así como por su hijo y su nuera) tras la muerte del protagonista. Esta tercera parte tiene, a mi entender, distintas lecturas: la del cambio de actitud de Watanabe, la lectura sobre la hipocresía de los distintos responsables, así como de sus compañeros de trabajo y, finalmente, la relación son su hijo.
Esta tercera parte tiene que ver con el desarrollo y finalización del proyecto del parque infantil y de todo lo que alrededor de ella dicen los protagonistas que asisten al velatorio:
1) En primer lugar observamos el conflicto de opiniones entre los que, habitualmente, se apuntan con rapidez a adjudicarse los méritos del desarrollo del proyecto y el rumor de fondo que recorre el velatorio de que fue Watanabe el verdadero impulsor, y que fue su empeño el que logró que este se desarrollara con una rapidez inusual.
En esta fase observamos la habitual falta de escrúpulos de muchos políticos, así como de aquellos que ocupan lugares en sus administraciones. Sin embargo, la llegada de las representantes de la asociación femenina del barrio y las muestras de agradecimiento y dolor por su pérdida empiezan a poner las cosas en su sitio. Kimura (Shinichi Himori), uno de los empleados de la oficina de Watanabe (que representa la honradez y honestidad ante tanta falsedad) defiende abiertamente, y visiblemente afectado, que fue él quien llevó a cabo el proyecto. Y, poco a poco, todos van hablando de su actitud y de sus valores como la persistencia y la tenacidad para ir movilizando con gran celeridad a todos los servicios para que se implicaran en el proyecto, así como por la actitud bondadosa, y aparentemente sumisa, con la que envuelve su resistencia pasiva ante los poderes (especialmente ante el personaje del teniente alcalde Sakai - Nobuo Nakamura -). Es como si la vitalidad y la energía que le inspiró Toyo él la hubiera canalizado hacia el servicio de la ciudadania necesitada representada por las mujeres de la asociación del barrio. Su llegada al velatorio deja todo claro acerca de quien fue el que logró llevar a cabo el proyecto. Los rostros de todo el resto de asistentes no pueden evitar su turbación ante esa manifestación optando por dejar, avergonzados, el velatorio prontamente. También, poco a poco, se va aclarando que Watanabe no había dicho a nadie nada de su cáncer.

Finalmente, Watanabe encuentra en el amor y el servicio el sentido, pero el amor y el servicio entendido como entrega, no como sacrificio. Para la psique nunca es tarde, y unos pocos meses de vida pueden devolver el sentido y la fuerza al, como dice el protagonista, corazón de una momia que lleva treinta años muerto en vida. No es que la dimensión dionisíaca o la alegría de vivir no tengan su lugar en la vida, claro que la tienen, pero quizá el sentido llega cuando hay verdadero encuentro entre almas (amor), y cuando aquel que tiene en su mano la posibilidad de ayudar al que lo necesita (servicio), sea en el ámbito que sea, lo hace con alegría y energía. Amor y servicio, cuando se conjugan con la alegría y la energía dionisíaca devienen en una gran fuerza de transformación.
Watanabe muere en el parque... Por fin puede morir en paz pues ha muerto con la vida. Como los peluches de Toyo la hacían sentir amiga de los niños japoneses, Watanabe está ahora en el corazón de los hombres y mujeres del barrio, y de los niños que disfrutarán el parque. Un policía se presenta en el velatorio a presentar sus respetos. Luego cuenta que fue él quien encontró su cadáver, narrando que un rato antes, mientras hacía la ronda, lo había visto columpiándose bajo la nieve mientras cantaba una canción que hablaba de la muerte: "... parecía tan feliz. ¿Cómo podría describirlo? Cantaba con melancolía, con un tono de voz que, extrañamente, me llegaba al fondo del corazón"

E
IV. SOBRE WATANABE Y MITSUO.
El policía deja también el sombrero de Watanabe, que la asistenta le entrega a su hijo Mitsuo. Este se retira unos momentos afligido con su esposa, y se emociona llamando a su padre cruel por no haberle dicho que tenía cáncer, y dejarle la noche anterior una bolsa a su nombre con la libreta del banco, su sello y su cartilla de jubilación. ¿Cómo entender el silencio de Watanabe? ¿Podría considerarse una venganza, o sencillamente un acto de realismo? Watanabe no es un hombre perfecto ni pretende serlo en los últimos momentos, y el dolor por las actitudes de su hijo le alejan en esa hora definitiva. Le deja los bienes materiales que tanto ansia, pero también con el dolor de su egoísmo.

Hay muchas maneras en las que un corazón se momifica. Quizá ese golpe devuelva a Mitsuo la oportunidad de que, como a su padre, su corazón se haga blando y suave, y que pueda apreciar el valor de la vida y su sentido en su dimensión humana. Quizá no tenga que esperar treinta años para darse cuenta como su padre. Quizá mejor ese dolor que la cómoda calma obtenida a través de un perdón de último momento. El no perdón de Watanabe deja a Mitsuo con el trabajo de elaborar realmente su propio perdón, de elaborar, en lo que corresponde a su responsabilidad, un sincero arrepentimiento, de la misma manera que Watanabe tuvo que elaborar el suyo para redimir de treinta años de muerte en vida.
V. UNAS REFLEXIONES FINALES.
La película acaba de una manera un tanto pesimista. En el velatorio, ya todos borrachos de sake (excepto Kimura), alaban la figura de Watanabe como aquel que luchó por el bien de los ciudadanos. Todos ellos parecen conjurarse para hacer como él... pero la maquinaria burocrática, la cómoda rutina de la inutilidad hace que pronto todo vuelva a su "normalidad". Los proyectos vuelven a apilarse. Tan sólo Kimura parece rebelarse, pero ante la pasividad de sus compañeros "se hunde", metafóricamente, ente las montañas de papel. Al final le vemos contemplando desde un puente el parque infantil que Watanabe logró construir y los niños disfrutando y jugando en él.

La realidad social y política de la película, en un Japón de la postguerra en la que la tradición se mezclaba con la occidentalización que le llegaba de Estados Unidos, y pasados 75 años de su estreno, no está tan lejos de la realidad de hoy. Quizá las máscaras son distintas, pero el objetivo es el mismo: que la ciudadania se pierda en la confusión de la política y los intereses económicos, en el poder manipulador de los medios, en sus constantes mentiras y sus incontables fake news, en la falsedad y la hipocresía característica de un narcisismo cada vez más creciente y centrado de manera egocéntrica en los propios intereses. Kurosawa dijo lo siguiente de sí mismo y del carácter japonés:
"como dice Kurosawa acerca del carácter japonés de aquellos tiempos: "Los japoneses creen que la autoestima es inmoral, y que el sacrificio es el curso digno a seguir. Nos hemos acostumbrado a esta lección, y jamás se nos ha ocurrido cuestionar su veracidad". Y añade a ese respecto:"Yo no sé si esto representa la capacidad de adaptación del japonés o de su imbecilidad. En cualquier caso debo reconocer que las dos facetas conviven en la personalidad japonesa. Ambas facetas coexisten también en mi personalidad". En todo caso esa especie de aplanamiento del pensamiento ante el poder coincide con esa posición de la estupidez que se caracteriza por el "no querer saber", o dicho de otra manera, el mantenimiento de un pensamiento - generalmente "oficial" - que se cierra a lo que no quiere saber."
Hoy en día estas características ya no son solo propias del carácter japonés... [1]
___________________________
___________________________
OTRAS PELÍCULAS DE AKIRA KUROSAWA COMENTADAS EN EL BLOG.
__________________________________________________________________
DERSU UZALA (A, KUROSAWA, 1971): Alteridad, Civilización y Naturaleza.