 |
| N. Kidman como Virginia |
Nunca un
problema tan grave recibió tan poca atención. El suicidio se cobra más vidas
que los accidentes de coche en todo el mundo y el número de casos ha aumentado
un 60% en los últimos cincuenta años. El sentimiento de sorpresa generalizado
que se observa cuando alguien averigua estos datos revela el nivel de secuestro
al que está sometida esta información. El grado de desconocimiento público
sobre el suicidio es solo comparable a la importancia de la cuestión. Un millón
de suicidios al año. Esa única cifra debería hacer saltar todas las alarmas y
convertir el suicidio y la salud mental en prioridad absoluta para los
gobiernos de todos los países. Porque, además, cada suicidio supone una devastación
emocional, y a veces también social y económica, para una medida de seis
familiares o amigos cercanos, cuyos dramas arrancan en el momento en el momento
en el que el suicida decide poner fin a su sufrimiento quitándose la vida, por
lo que la cifra de afectados rodaría la de siete millones de personas al año. Y la tendencia
sigue aumentando. [1]
Evidentemente
la relación entre enfermedad y suicidio se hace obvia, por lo menos en la
película: El trastorno bipolar y Virginia Woolf, La depresión mayor y Laura
Brown, la enfermedad crónica (SIDA) y la depresión asociada en Robert Brown... En
todo caso se hace obvia la relación entre depresión y suicidio. Sin embargo, y
antes de seguir realizando algunas vinculaciones de nuestros protagonistas con
el tema del suicidio me gustaría contemplarlo desde una perspectiva más
filosófica y controvertidamente subversiva, como aquella que se deriva del
pensamiento del filósofo rumano Emile Cioran.
1. CIORAN: UNA
FILOSOFÍA DEL SUICIDIO Y LA LIBERTAD.
Hay
en el pensamiento fragmentario, por aforístico, de este filósofo inclasificable
una filosofía del suicidio que le confiere a éste una controvertida aunque interesante
fuerza subversiva y que se resume muy claramente en un par de frases que dijo
al respecto en una entrevista:
Me han
preguntado porque no opto por el suicidio, pero, para mí, el suicidio no es
algo negativo. Al contrario. La idea de que existe el suicidio me ha permitido
soportar la vida y sentirme libre. No he vivido como un esclavo, sino como un
hombre libre. [2]
Esta
idea, con la que el autor fue consecuente, me parece mucho más interesante que
aquella que especula con la muerte como una realidad potenciadora de la vida,
la cual sólo tiene un sentido substancial cuando la muerte se hace presente
como un Real. Una postura como la de Cioran ante el suicidio es la que le
permitió también manifestar: He accedido
a sufrir una relativa miseria con tal de preservar mi libertad. Cuestión
esta finalmente esencial, la libertad como prioridad del ser humano. Esta postura
ante el suicidio es perfectamente coherente con este vitalismo negativo que
siempre exhibió Cioran:
La paradoja de
mi naturaleza es la de que siento pasión por la existencia, pero al mismo
tiempo todos mis pensamientos son hostiles a la vida.[3]
O
como diría más propiamente en su estilo aforístico:
Habiendo vivido
día tras día en compañía del Suicidio, sería injusto e ingrato que lo denigrara
ahora. ¿Existe algo más sano, más natural? Lo que no lo es, es el apetito
rabioso de existir, tara grave, tara por excelencia, mi tara... [4]
Cioran
es perfectamente consciente del conflicto entre la libertad del individuo y la
presión social, y así escribe en Silogismos de la amargura:
La libertad es
el bien supremo solamente para aquellos a quienes anima la voluntad de ser
herejes.[5]
 |
| Emile Cioran |
Y
es aquí donde la visión de Cioran me parece original. Él no busca asustarse con
la muerte para ser libre. Todo lo contrario. Se afirma en el acto de libertad
de quitarse la vida para llevar a cabo su propio proyecto de hombre libre, lo
cual confiere al suicidio un carácter esencialmente revolucionario y subversivo
como pensamiento. La intensidad de la desesperación en Cioran (es famoso su
aforismo El orgasmo es un paroxismo; la
desesperación, otro. El primero dura un instante; el segundo una vida [6])
ya se manifiesta en su primera obra escrita con veintitrés años (En
las cimas de la desesperación), y con ella ya va el germen de su
filosofía que podría resumirse en libertad o suicidio. Ante la
falta de sentido, la absurdidad de la existencia, la chapucería de la creación
– palabras habitualmente suyas - sólo la libertad tiene sentido, y si ella no
puede ser sólo queda el supremo acto de libertad: quitarse la vida, lo cual no
sólo es el triunfo de la desesperación, sino también una acusación. Lo
clarifica muy bien en la siguiente respuesta a una de las múltiples preguntas
que le hicieron sobre su actitud hacia el suicidio:
Lo hermoso del
suicidio es que es una decisión. [...] El del suicidio es un pensamiento que
ayuda a vivir [...] He dicho que sin la idea del suicidio me habría matado
desde siempre. ¿Qué quería decir? Que la vida sólo es soportable tan sólo con
la idea de que podemos abandonarla cuando queramos. Depende de nuestra voluntad. Ese pensamiento, en
lugar de ser desvitalizador, deprimente, es un pensamiento exaltante. En el
fondo nos vemos arrojados a este universo sin saber por qué. No hay razón
alguna para que estemos aquí. Pero la idea de que podemos triunfar sobre la
vida, de que la tenemos en nuestras
manos, de que podemos abandonar el espectáculo cuando queramos, es una idea
exaltante [...] No necesitamos matarnos. Necesitamos saber que podemos matarnos. [7]
Lo
original de su pensamiento se basa en esto: No necesitamos matarnos.
Necesitamos saber que podemos matarnos. En esa idea se fundamenta el
motor que en Cioran lleva a la libertad, por lo menos así en su caso.
Se
podría argumentar facilmente que esto es una triquiñuela y, sin embargo, no lo
es. La idea del suicidio como potenciador de la pasión por existir se fundamenta
en que la existencia sólo tiene sentido desde la libertad. Cioran insta a
preguntarnos si antes de la decisión final tenemos otras opciones, otros
caminos, aunque en un cínico escéptico como él tome la forma de aforismos del
tipo:
¿El secreto de
mi adaptación a la vida? He cambiado de desesperación como de camisa. [8]
En
todo caso nos insiste en indagar, en
persistir en la existencia... lo cual significa persistir en la libertad. La
pasión de existir, o La tentación de existir (título de
uno de sus libros más interesantes) sólo tiene sentido desde la pasión por la
libertad.
2. EMILE
DURKHEIM Y EL SUICIDIO.
En
oposición al aspecto más individualista del suicidio destacado por Cioran, el
sociólogo francés Emile Durkheim escribió un clásico sobre el tema que nos
trae. En El suicidio (1897) Durkheim mantiene la posición de que el
suicidio tiene su causa en factores sociales estableciendo una relación del
individuo suicida como reflejo de una sociedad que denomina suicidógena. Desde
esta perspectiva Durkheim destaca cuatro tipos de suicidio, cada uno de ellos
en relación a un cierto tipo de modelo social:
- El suicidio altruista. Es el tipo de
suicidio debido a una baja autoestima o a una importancia devaluada del yo en relación con
las necesidades o valores de una determinada sociedad. Obsérvese que, en cierta
medida, esta visión del suicidio podría ser aplicable a los casos de Virginia y
Robert en la película.
- El suicidio egoísta. Basado en la
fragilidad de los vínculos, especialmente los familiares, y que implican una
percepción de menor presión sobre la importancia del individuo en el
mantenimiento y la cohesión de la sociedad.
- El suicidio anómico. Correspondiente
a sociedades en vías o estado de desintegración... o de límites laxos y
flexibles. La ausencia de referencias claras provoca un exceso de incertidumbre
e inseguridad.
- El suicidio fatalista. Justamente el
contrario del anterior. Es el propio de estructuras e instituciones rígidas y
autoritarias que generan en el individuo la imposibilidad de ver salida más
allá de ellas. Como un ejemplo que nos puede ilustrar este tipo de suicidio,
poco desarrollado por Durkheim en su libro, podemos tomar el caso, del suicidio
de Neil en el Club de los poetas muertos,
quien siente imposible salir de la férrea disciplina y autoridad paterna en
connivencia con la escolar. También, y desde esta perspectiva, se puede
contemplar el caso de Laura y la posición de la mujer en la sociedad
norteamericana de la posguerra en Las
horas.
 |
| Neil, protagonista del Club de los poetas muertos. |
çMás
allá de las insuficiencias que se le pueden destacar a estas consideraciones de
Durkheim, y algunos aspectos que ya se han superado de su visión, le queda el
punto fundamental de haber destacado la importancia de lo social en su
generación.
3. ENTRE CIORAN
Y DURKHEIM.
Efectivamente,
podríamos definir entre Cioran y Durkheim una zona de intersección intersección
entre lo psicológico y lo sociológico, ya que lo primero es ineludible para que
la presión de lo segundo lleve a ciertos individuos a considerar o ejecutar el suicidio.
En todo caso, Cioran nos suministra el elemento psicológico básico que entra en
juego en el suicidio: la desesperación; a la vez que
Durkheim nos permite reflexionar sobre otro elemento importante: los
factores desesperantes que una sociedad incluye. ¿Qué tercer elemento
transforma el suicidio – como el caso de los abusos sexuales de la infancia –
en un asunto ignorado por la sociedad? La respuesta está también implícita en
las posiciones de Cioran y Durkheim: no hay duda que ésta tiene que ver con la
acusación.
El suicidio no
es sólo una forma de morir, es una acusación. Y en la incapacidad para replicar
con la que nos deja el suicida radica la clave de la potencia de su acto [...]
Los ojos del
suicida captan la imagen de un mundo despiadado, que le ha arrollado sin
inmutarse. El que va a morir por su propia mano mira a la cara la muerte y nada
detiene su incomprensible iniciativa porque absolutamente nada le reconforta.
El suicida denuncia con su gesto todas las soledades, los abusos, la
incomprensión, las injusticia y la violencia que quedarán sin resolver para
siempre. Sus ojos han visto lo que duele vivir. Igual que petrifica la visión
de Medusa, los ojos del suicida en el momento de morir nos congelarían el alma
de tal modo que no podríamos sostener la mirada. En ellos se confunden la
desesperación terminal con el reproche a un mundo que le ha vencido.[9]
Y
es precisamente este comentario el que nos hace reflexionar sobre el por qué
una da las causas que más número de muertes causa en el mundo sea uno de los
más ignorados socialmente y con el que parece que no se tomen medidas como, por
ejemplo, los accidentes de tráfico...
¿Qué tabú social – como lo es también el tema de los abusos sexuales en
la infancia – se ejerce sobre esta problemática?
4. EL SUICIDIO Y
EL PODER.
 |
| Dimitris Christoulas |
Una
cosa que sorprende cuando se hecha una mirada a la problemática del suicidio es
la postura que el poder social, político y religioso, sea del tipo que sea,
siempre ha mantenido con él. Ya en tiempos de Grecia y Roma existía como un
doble rasero para el suicidio: el suicidio honorable de las clases nobles era
tolerado e incluso exaltado, mientras
que era despreciado y condenado cuando éste se daba entre los humildes y los
esclavos, en lo que ya se refleja un claro sentido de posesión del amo sobre el
esclavo. Esta actitud se mantuvo a lo largo de la historia y se acrecentó desde que San Agustín viera en
el suicidio un pecado a la voluntad de Dios -una variación más sobre la pareja
amo – esclavo -. A la vez las penas y condenas eran cada vez más atroces:
negación de la sepultura, descuartizamiento e incluso castigo a la familia y
pérdida de propiedades. Y esa actitud, con más o menos excepciones y con
mayores o menores intensidades en los castigos, se ha mantenido a lo largo de
la historia. La posibilidad de que un individuo ejerza el uso de la libertad
sobre la propia vida deviene en una de las revoluciones que potencialmente
pueden conmover a una sociedad, aunque sea momentáneamente: recordemos el
reciente suicidio de Dimitris Christoulas en Grecia, o las inmolaciones a lo
bonzo de las que tantos testimonios hay en la historia. No se dice, pero Grecia
ha pasado de tener la tasa de suicidios más baja de Europa a la más alta. De
que nos habla todo esto... Como dice Juan Carlos Pérez:
La mera idea del
suicidio es una acusación indirecta del poder político y, en su caso, también
religioso. Es una evidencia de la ineficacia del poder a la hora de proteger,
hacer justicia y proporcionar una vida satisfactoria a la población. Los
suicidas desatan el remordimiento de una
sociedad incapaz de asegurar la felicidad de sus miembros... [10]
Y
hay algo aun más sutil en el suicidio, algo que desde Freud está en la esencia
del suicidio, una especie de asesinato del mundo:
¿A quién mata
el melancólico, de quién se libera?. No se suicida él, sino que está asesinando
al objeto amoroso que le ha abandonado. [11]
En
palabras del analista junguiano Anthony Stevens:
Cuando se
analizan los motivos de las personas que han intentado suicidarse, se descubre generalmente un deseo de castigar al
mundo que es más fuerte que el deseo de destruirse a sí mismo. Es el mundo de
cada uno y su propia vida en ese mundo lo que se ha convertido en
intolerable y lo que se ansia no es tanto la aniquilación personal como el
cambio existencial.[12]
Todo
esto indica, más que posiblemente que el poder teme el suicidio como lo que es:
una medida de la insatisfacción del individuo en la sociedad que gestiona. Juan
Carlos Pérez cita en su libro el caso que Colins Pritchard explica en su libro
Suicide.
The ultimate rejection (Suicidio. El rechazo final) acerca del malestar
político de Margaret Thatcher cuando se publicaron en Inglaterra unas
estadísticas que relacionaban claramente el
aumento del índice de paro con el del aumento de suicidios.
El
poder generalmente sólo ve en el ser humano un objeto de explotación o un
objeto manipulación que lo confirme en su poder (eso es lo que se observa
manifiestamente, con contadas excepciones, en las campañas electorales de las
democracias parlamentarias)... Es por eso que el suicidio es un problema para
el poder... porque ese acto terrorífico de libertad propia, de posesión de la
propia vida hasta el punto de quitársela, se convierte de repente en una
acusación frontal a los poderes que gestionan una sociedad.
Hay
un factor que nos habla claramente del
miedo al suicidio por parte del poder y que sea la causa final por la que, más
allá de la preocupación que genera en medios profesionales de la salud
(psiquiatras, psicólogos, psicoterapeutas...), este sea un tema confinado
socialmente al silencio y a la ignorancia: el factor de contagio.
5. SUICIDIO Y
CONTAGIO: LA RELACIÓN ENTRE EL PODER Y EL SUPERYÓ.
Uno
de los factores bajo el que se escuda la falta de información sobre este asunto
es precisamente que el “conocimiento” del suicidio genera más suicidios... En
algunos casos se ha asistido a lo que podríamos llamar verdaderas “epidemias”
de suicidio. No obstante, más allá del hecho sobre el que se apoya o intenta
justificarse la falta de información como “medida profiláctica” para que el
suicidio “no se contagie”, eso nos tiene que hacer reflexionar sobre la naturaleza
de la desesperación como un despertar a ese dolor del alma insostenible
para la que el futuro, sentido como inevitable continuidad de un presente, se
transforma en un sufrimiento insostenible para un ser humano. Así el
conocimiento de los suicidios actuaría como una especie de golpe a la
conciencia en la que un estado como el descrito, y como diríamos en gestalt,
entra en confluencia con la muerte como liberación a la vez que como acusación.
Una desesperación que transforma a la muerte en una seductora amante como en La
canción de muerte de José de Espronceda de la que os paso la versión reducida que adaptó Paco Ibañez para ser cantada:
Débil mortal no te asuste
mi oscuridad ni mi nombre;
en mi seno encuentra el hombre
un término a su pesar.
Yo, compasiva, te ofrezco
lejos del mundo un asilo,
donde a mi sombra tranquilo
para siempre duerma en paz.
Soy la virgen misteriosa
de los últimos amores,
y ofrezco un lecho de flores,
sin espina ni dolor,
y amante doy mi cariño
sin vanidad ni falsía;
no doy placer ni alegría,
más es eterno mi amor.
Deja que inquieten al hombre
que loco al mundo se lanza;
mentiras de la esperanza,
recuerdos del bien que huyó;
mentiras son sus amores,
mentiras son sus victorias,
y son mentiras sus glorias,
y mentira su ilusión.
mi oscuridad ni mi nombre;
en mi seno encuentra el hombre
un término a su pesar.
Yo, compasiva, te ofrezco
lejos del mundo un asilo,
donde a mi sombra tranquilo
para siempre duerma en paz.
Soy la virgen misteriosa
de los últimos amores,
y ofrezco un lecho de flores,
sin espina ni dolor,
y amante doy mi cariño
sin vanidad ni falsía;
no doy placer ni alegría,
más es eterno mi amor.
Deja que inquieten al hombre
que loco al mundo se lanza;
mentiras de la esperanza,
recuerdos del bien que huyó;
mentiras son sus amores,
mentiras son sus victorias,
y son mentiras sus glorias,
y mentira su ilusión.
En
términos clínicos podemos establecer que existe una relación basada en el mecanismo
de defensa de la proyección entre el
poder y la sociedad y el superyó del individuo. En este sentido parece
importante contemplar este tema desde las siguientes palabras:
El superyó se
sitúa entre la ley y el goce. La ley no prohíbe el deseo, prohíbe el goce. El
yo del sujeto se identifica a la ley (superyó) y así continúa deseando.
Renunciar al goce y seguir deseando es aceptar la castración. Pero, hay otro
superyó alejado de la búsqueda del bien moral, que se empecina en el goce
absoluto superando cualquier barrera o límite al mismo: Pulsión de muerte. Su origen debe remontar a algún tipo de
traumatismo primitivo sufrido por el yo en un momento de rechazo de una palabra
simbólica y que aparece como una figura feroz que generará una culpa como sentimiento
inconsciente que necesita la expiación en forma de castigo. Se buscan
obstinadamente culpas imaginarias sustitutas de la originaria. No es por ello
extraño que el o la melancólica se vea envuelto en tramas y enredos que generan
cierto grado de denuncia social, conflictos vecinales, amistades problemáticas…,
y que al final llevan al: ¡Todo me pasa a mí!. Determinismo que denuncia que lo
que se baraja en la culpa no es otra cosa que la tensión entre el Yo y el superyó. [13]
 |
| Alejandra Pizarnik |
A
pesar de la dificultad del texto, en él se recoge que la tensión existencial que
puede vivir un potencial suicida es producto de una percepción de su entorno de
una dureza que, en todo caso, puede también referirse a la dureza con la que su
propio superyó le persigue. De la misma manera que mediante la proyección
ponemos fuera lo que está en nuestra propia psique, y de esa manera la voluntad
de castigo del suicida es castigar su mundo, aniquilarlo, de cierta forma es también
cierta que la reapropiación de la proyección nos debería indicar que el suicida
aniquilándose a sí mismo quiere aniquilar a su superyó...
Alejandra Pizarnik, la
poeta argentina que se suicidó a sus treinta y tres años parece definirlo muy bien en un fragmento de su texto titulado Sala de psicopatología (1971):
Para reunirme con el migo de conmigo y ser una sóla y misma entidad con él tengo que matar al migo para que así se muera el con y, de este modo, anulados los contrarios, la dialéctica supliciante finaliza en la fusión de los contrarios.
El suicidio determina
un cuchillo sin hoja
al que le falta el mango.
Entonces:
adiós sujeto y objeto,
todo se unifica como en otros tiempos, en el jardín de los cuentos para niños llena e arroyuelos de aguas prenatales,
ese jardín es el centro del mundo, es el lugar de la cita, es el espacio vuelto tiempo, y el tiempo vuelto lugar, es el alto momento de la fusión y el encuentro,
fuera del espacio profano donde el Bien es sinónimo de evolución de sociedades de consumo.
y lejos de los enmierdantes simulacros de medir el tiempo mdiante relojes, calendarios y demás objetos hostiles,
lejos de las ciudades donde se compra y se vende...
La desesperación, ese
dolor profundo que nos deja sin recursos para perseverar en la existencia nos
deja finalmente un último recurso, la fusión con la nada y que volviendo a Pizarnik en su constante
revoloteo a la muerte y a la fascinación que ejerce le pone palabras como las que siguen:
La muerte ha
restituido al silencio su prestigio hechizante.
El silencio es tentación y promesa.
La noche, de nuevo la noche, la magistral sapiencia de lo oscuro, el cálido roce de la muerte, un instante de éxtasis para mí, heredera de todo jardín prohibido.
El silencio es tentación y promesa.
La noche, de nuevo la noche, la magistral sapiencia de lo oscuro, el cálido roce de la muerte, un instante de éxtasis para mí, heredera de todo jardín prohibido.
6. SUICIDIO E
INFORMACIÓN.
Como
tantos aspectos de nuestra sociedad occidental el problema del suicidio y de la
información cuenta con una sencilla explicación:
... la sociedad
contemporánea, exhibicionista hasta la médula, ha decidido esconder su herida
más sangrante, ocultarla, avergonzada por una realidad que la cuestiona hasta
lo insoportable.[14]
Con
la misma hipocresía con la que cargamos contra el velo de la mujer musulmana
corremos un tupido velo contra el continuo mercadeo del cuerpo de la mujer en
nuestra sociedad: concursos de misses, cultura de la top model para nuestras
hijas, pornografía humillante. Como dice Alain Badiou:
Es curiosa la
rabia que varias señoras feministas (en Elle, por ejemplo) reservan a unas
cuantas chicas con velo […] mientras que el cuerpo femenino prostituido está en
todas partes; la pornografía más humillante es universalmente vendida; los
consejos de exposición sexual de los cuerpos prodigado a lo largo y a lo ancho
de las páginas de revistas para adolescentes. [15]
Refugiados en el miedo
al contagio a nadie se le ocurre trabajar con la información adecuada
(evidentemente no la que nuestros medios de información ofrecen en su mayoría,
básicamente pendientes de “vender” noticias), ni tan siquiera reflexionar en
términos de la prevención y el tratamiento adecuados de las enfermedades o
trastornos psíquicos asociados que pueden llevar al suicidio. ¿Cuántos de
nosotros sabemos que el día 10 de septiembre es el Día mundial para la
prevención del suicidio desde el año 2007? ¿Cuántos gobiernos, cuantos medios informativos
y periodísticos se han ocupado del asunto?
Creemos que por ocultar
su existencia minimizamos sus efectos... pero esto es como utilizar la represión o la
negación como mecanismo de defensa, y al hacerlo posiblemente también favorecemos aun más su manifestación. Nuestra sociedad,
fóbica al dolor, al sufrimiento, a la tristeza, pero generadora incesante de
ansiedad, funciona negando su presencia o reduciéndola a “problemas psíquicos”...
como si no fuera con ella. ¿Debe extrañarnos entonces la cada día creciente epidemia que sufrimos de
depresiones y de todo tipo de trastornos asociados a la angustia? ¿Si esto es
así qué nos hace creer que no va a ocurrir lo mismo que con el suicidio? La represión social que se ejerce sobre el
suicidio es muy posible que no sea más que una de sus causas al condenar al
abandono a la persona necesitada de la adecuada prevención y ayuda.
7.
HABLAR DEL SUICIDIO.
Si tienes un por qué para vivir, casi siempre encontrarás el cómo.
Nietzsche
Nuestra sociedad ha
desarrollado respecto al trastorno psíquico la misma política que con respecto
a muchas cosas: reduccionismo a lo genético y a lo bioquímico... Y por lo tanto
antidepresivos, antipsicóticos, ansiolíticos han tomado peso en su tratamiento.
¿Y el entorno, una variable indiscutible, qué hacemos con el entorno? Sorprende
el olvido en el que quedan temas como la soledad o el abandono, o la falta de
vínculos, o el peso de las exigencias y las expectativas sociales. Sin renunciar
al tratamiento biológico y asu alcance, no deja de sorprender la creencia de que con sólo
su utilización las cosas se solucionan, en todo
caso, y como enunciaba en la
anterior entrada, hay una tendencia a re-normatizar al ser humano, a devolverle mansamente a las normas y
estilo de vida que justamente le han llevado a la enfermedad y a la desesperación.
Ahora bien... ¿No será éste un interesante punto de reflexión? El trastorno psíquico no estructural - y en cierta medida y con otros límites también en casos estructurales -, e incluso cuando amenaza con la ideación suicida,no deja de plantearse como una reflexión tras la que se oculta la necesidad de libertad, una necesidad que llevada al extremo de la desesperación conecta con la idea de la muerte como una acción liberalizadora, como un último bastión de libertad personal.
Ahora bien... ¿No será éste un interesante punto de reflexión? El trastorno psíquico no estructural - y en cierta medida y con otros límites también en casos estructurales -, e incluso cuando amenaza con la ideación suicida,no deja de plantearse como una reflexión tras la que se oculta la necesidad de libertad, una necesidad que llevada al extremo de la desesperación conecta con la idea de la muerte como una acción liberalizadora, como un último bastión de libertad personal.
Sin embargo, esto no significa más que si en vez de re-normatizar seres humanos los acompañamos en un camino hacia una verdadera normalización, es decir, hacia la recuperación de sus propios recursos que le orienten a dar un mayor significado y contenido a su vida, esos individuos pueden salir de la desesperación (no recursos) a la confianza (recursos), al sentimiento de que tienen cosas que decir acerca de su vida, a elegir sobre ella y a poder manejarla. ¿Pero le interesa esto a nuestra sociedad? ¿De verdad creemos que a nuestra sociedad le interesan seres humanos con más libertad, con más capacidad de decisión? Esa es una pregunta profunda cuya respuesta puede provocar cierto terror responderla. A nuestra sociedad, y a nuestra industria farmacéutica, le interesa la creencia de la píldora milagrosa (¿no se vendió así, en su día, el famoso Prozac?), no como una píldora que lleva a nuestros afectados a más libertad, sino como una píldora que le dirige mansamente a aceptar las condiciones que una sociedad o un sistema cada vez más discutible nos impone. E insisto, no tengo nada en contra de las píldoras si se las utilizan en su justa medida y en su justa aplicación – como disminuir el efecto nocivo de excesos depresivos y de excesos de angustia improductivos -, no como la solución del problema existencial que se oculta tras multitud de trastornos psíquicos y cuya orientación requiere de tratamientos más psicológicos o psicoterapéuticos. Ninguna pastilla puede sustituir lo que los vínculos afectivos y de acompañamiento comportan en la búsqueda hacia las propias respuestas.
El mensaje que puede ser problemático con
respecto al suicidio es transmitir que hay otras opciones de experimentar la
libertad en relación con la propia vida que no sea a través de la muerte como
elección, que se puede perseverar en la pasión de existir si incorporamos
mayores espacios de libertad en nuestra vida, mayores espacios de capacidad
para decidir y que vayan dotando, como decía Jung, de un mayor significado y sentido a nuestra vida.
[1] Pérez, Juan
Carlos. La Mirada del Suicida. El
enigma y el estigma. Plaza y Valdés Editores, pág. 11
[2] Cioran, Emile.
Conversaciones. Entrevista con Helga
Perz. Tusquets editores. Marginales, pág.
28
[3] Ídem anterior, pág. 28
[4] Cioran, Emile.
Ese maldito yo. Tusquets editores.
Marginales, pág.
[5] Cioran, Emile.
Silogismos de la amargura. Editorial
Laia. El Barco de Papel, pág. 92
[6] Ver nota 4
[7] Ver nota 2, Entrevista con Leo Gillet, pág. 73
[8] Ver nota 4, pág. 103
[9] Ver nota 1, pág. 15
[10] Ídem anterior, pág. 105
[11] Rebollo, Isidro. Melancolía. El dolor de existir. Enlace:
http://www.xtec.cat/~irebollo/temas/melancolia.htm
[12] Stevens, Anthony. The roots of war and terror (Las raíces de la guerra y el terror). Continuum (London, 2004), págs. 232 y 233
[13] Ver nota 10
[14] Ver nota 1, pág.159
[15] Badiou, Alain. Filosofía del presente. Libros del zorzal, págs. 74 y 75.
[9] Ver nota 1, pág. 15
[10] Ídem anterior, pág. 105
[11] Rebollo, Isidro. Melancolía. El dolor de existir. Enlace:
http://www.xtec.cat/~irebollo/temas/melancolia.htm
[12] Stevens, Anthony. The roots of war and terror (Las raíces de la guerra y el terror). Continuum (London, 2004), págs. 232 y 233
[13] Ver nota 10
[14] Ver nota 1, pág.159
[15] Badiou, Alain. Filosofía del presente. Libros del zorzal, págs. 74 y 75.
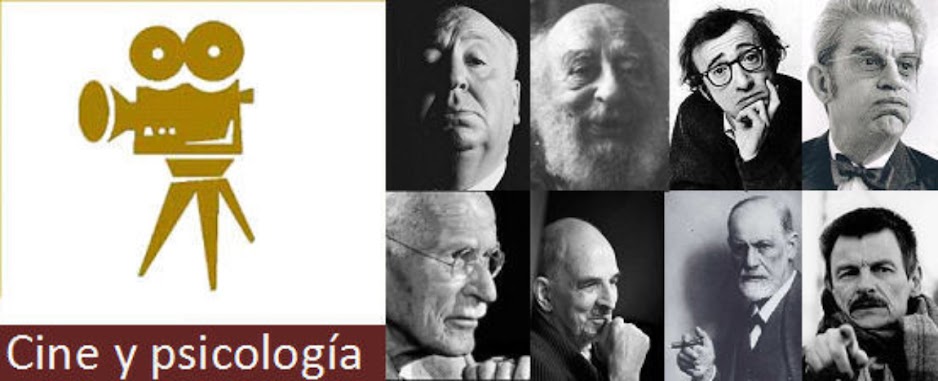








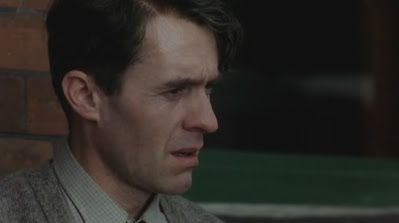












.jpg)