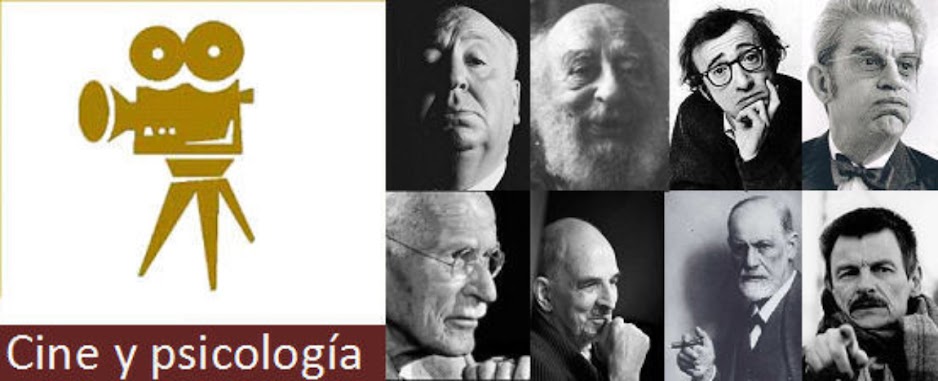Pasión (En passion, Ingmar Bergman, 1969), cierra un ciclo de películas que el director inició con Persona (1966) y siguió con La hora del lobo /1968), Vergüenza (1968) - todas ellas comentadas en este blog. Podéis encontrar los enlaces pulsando aquí - y, finalmente, la película que nos ocupa en esta entrada. Tras cerrar la trilogía conocida como "el silencio De Dios" (Como en un espejo, Los comulgantes y El silencio), todas también comentadas en el blog y que podéis en el mismo enlace que anteriormente. Bergman parece abrir un nuevo ciclo donde el tema es otro silencio, un silencio más humano, aunque no por ello menos inhumano, el silencio de la incomunicación.
Siendo considerada una obra menor de Bergman entre sus obras maestras, Pasion es, desde un punto de vista psicológico, una obra de una gran complejidad. Es probablemente por esa complejidad que la obra parece menos redonda que otras. Pero, desde mi punto de vista, no es que la película no sea redonda, sino que su contenido es de una gran densidad concentrada en 1h. 35'.
Como ya nos indica el título, pasión hace referencia al sufrimiento, al padecimiento que cada uno de sus cuatro protagonista carga sobre sí, y como indica también la palabra "pasión", se trata de un sufrimiento sostenido y vivido con intensidad. Me atrevería a decir que se trata de "pasiones apasionadas", siempre interpretadas por unos excelentes actores clásicos de Bergman: Anna - Liv Ullman-, Andreas (Max von Sydow), Eva (Bibi Anderson) y Elis (Erland Josephson).
Para ello Bergman, y como en las otras películas de este ciclo, utiliza un recurso de manera magistral. Reúne a sus personajes en un espacio cerrado como es una isla (como un témenos junguiano), un espacio que, como ya indiqué en La hora del lobo, cuando se convierte en un espacio de aislamiento se transforma en un espacio infernal, un espacio donde lo neurótico se hace más rígido y se magnifica dejando aflorar las dimensiones más sombrías del ser humano. Este "Témenos" aplicado a estas películas de Bergman, también pueden contemplarse como un espacio cerrado que probablemente servía al propio Bergman para reflexionar sobre él mismo y sus distintos personajes internos, como ya hemos visto en otros comentarios, como por ejemplo en "Como en un espejo" o "El rito". El propio Max von Sydow dice en una entrevista: "hay tensiones entre estos diferentes personajes y sus conflictos, que probablemente son conflictos dentro del propio Bergman." [1]
1. LA DESCONEXIÓN EMOCIONAL.
Un elemento común que presentan todos los personajes de la película es la "desconexión emocional", la dificultad para conectar con su dolor, cada uno de ellos disimulándolo apegado a una pasión que, a la vez que les permite esa desconexión es la causa de su pasión, de su sufrimiento. Veamos:
Andreas se refugia en el aislamiento. Vive solo en la isla, alejado de un pasado relacionado con una difícil relación de pareja y de ciertos problemas legales que aun arrastra (falsificación de cheques, conducir borracho y agresión a un policía que le llevó a la cárcel un tiempo), y que le han llevado a ocultarse en la isla. Con el aislamiento, Andreas huye de su pasado y, por tanto, de sí mismo. Max von Sydow dice de él: "intenta ocultarse del mundo [...]sumido en un callejón sin salida donde intenta ocultar su identidad. Intenta no expresar ninguna emoción, y sin darse cuenta su escondite se ha convertido en su prisión."
 |
| Andreas Winkelmann |
Anna se refugia en la aparente verdad que ella otorga a una relación que se vio truncada por un accidente de coche en el que perdió a su pareja e hijo siendo ella quién conducía. Habla de esa relación de manera idealizada y confluente: "vivimos en una armonía que solo da la sinceridad. Eramos sinceros, creíamos el uno en el otro" y lo la relaciona con una cierta búsqueda de "perfección espiritual". En su reflexión sobre el personaje, Liv Ullmann nos pone lúcidamente sobre cuál es su verdadera verdad: "Comprendo la necesidad de verdad que siente Anna y que quiera que el mundo tenga cierta apariencia. Pero esa necesidad, ese deseo de verdad, es peligroso para ella. Cuando ve que su mundo no encaja, que no encuentra la respuesta que está buscando, se refugia en mentiras y engaños."
 |
| Anna Fromm |
Eva se refugia en las apariencias, aparece como una mujer profundamente confusa, perdida y dependiente de Elis, su pareja. Su insomnio da cuenta del malestar que la habita. Artista que se siente fracasada, y a la que Elis no apoya, en un momento le dice a Andreas, con quien mantiene una relación sexual puntual: "Es duro un día darte cuenta de que eres insignificante. Nadie te necesita, pero ahí estás deseando darte a los demás [...] Todo lo que toco lo estropeo." Es interesante lo que Bibi Anderson, su intérprete, dice de ella: "es una mujer que al menos puede admitir de que no pertenece a ningún lugar, de que no es nadie, que es solo un producto voluntad de otros, Sabe que nunca descansará ni conocerá su propio valor. Creo que un día intentará suicidarse."
 |
| Eva Vergérus |
Elis se refugia en el cinismo y el sarcasmo. Su actitud nihilista le protege de su propia vaciedad. Arquitecto reconocido que es requerido para la construcción de un centro cultural en Milán, responde a la pregunta de Anna de qué es un centro cultural diciendo "es un monumento al sinsentido de nuestras vidas". Dice de él Eva que sólo le vio llorar una vez, cuando perdieron su hijo por un error médico: "No lo había hecho nunca y jamás volvió a hacerlo." Obsesionado con hacer fotos de rostros parece buscar en ellos el alma que no encuentra en sí mismo. Dice de él Erland Josephson: "Creo que Elis Vergérus piensa que es una hipocresía horrorizarse ante la locura de los hombres, y que es una pérdida de tiempo buscar la justicia y la decencia. Ha decidido que el sufrimiento de los demás no le quitará el sueño."
 |
| Elis Vergérus |
Todos los personajes de la película, cada uno a su manera, son personajes trágicos que en esa isla infernal moran más como espectros que como seres vivos, espectros sin esperanza ni futuro, cada uno de ellos enredado en su propia prisión sin salida: el aislamiento, las falsas verdades, la alienación en el otro y el cinismo. Dice en una escena Andreas a Anna: "Ya no podemos irnos. Es demasiado tarde. Todo llega demasiado tarde."
II. LOS ENCUENTROS.
Unos sucesos fortuitos pondrán en marcha las relaciones entre todos estos personajes que no harán más que reiniciar el sufrimiento del ciclo de las repeticiones tan propio de los infiernos, en psicología de nombres como compulsión a la repetición (Freud), guión de vida (Eric Berne), o como yo la llamo desde una perspectiva gestáltica, gestalt incompleta existencial, y también incluiría el concepto de goce de Lacan. El suceso inicial es una llamada telefónica que Anna debe hacer, para lo cual le pide a Andreas (que tiene el mismo nombre que su pareja fallecida en el accidente de coche) si puede utilizar su teléfono y que, ante el disgusto de las noticias que recibe, la llevarán a olvidar su bolso en su casa.
II.1. La verdad de Anna.
Andreas abre el bolso de Anna y halla en él un papel que no resiste leer y que revela la verdad de la relación de Anna con su pareja. Algo muy distinto de su versión idealizada: "Ya no quiero vivir contigo. He intentado no enfrentarme a esta verdad, porque te quiero. No puedo, no quiero, seguir viviendo contigo, y tampoco lo quiero volver a intentar ya que ninguno de los dos quiere cambiar. Pero no me rendiré, ya que solo conseguiremos complicarnos la vida creando así más tensión que derivará en violencia física y psíquica. Por eso te pido que no vuelvas a ponerte en contacto conmigo." Esa es la verdad que se oculta tras la aparente verdad de la que ella habla.
II.2. La necesidad y el dolor del contacto (I): de Andreas
A raiz de la devolución del bolso de Anna, conoce al matrimonio Vergérus, Eva y Elis. Aunque en un primer momento no acepta la invitación para entrar en su casa, un posterior encuentro con Eva desembocará en una cena con ellos. Dice la voz en off acerca de ese encuentro: "Sin saber por qué el acepta. El ambiente es cálido, agradable y amistoso. De repente siente cariño por aquellas personas." Efectivamente, el contacto con ellos pone de relieve la necesidad de contacto de Andreas, el dolor del aislamiento como el dolor de soledad impuesta, no elegida. Podemos aquí considerar el aislamiento físico como una extensión del mecanismo de defensa del aislamiento (separación del pensamiento de los contenidos emocionales), en tanto en cuanto presupone que la no-relación evita el conflicto emocional.
 |
| El ambiente es cálido, agradable y amistoso. |
Después de ese contacto observamos en Andreas la reacción de dolor ante su soledad que, insostenible, le lleva a emborracharse y que vagando solitario entre la nieve grita "¡¡Andreas!!", como si con ese grito se buscara a sí mismo, como si se buscara tras haberse perdido. Justamente eso es algo que se observa a menudo, al menos en ciertos tipos de carácter: recibir aquello que dolorosamente falta, y de lo que uno se defiende tanto, inevitablemente reactiva el dolor. En Andreas veremos que esa tensión entre lo que necesita y le da miedo recibir se transforma en un movimiento de ida y vuelta, un ir hacia lo que le falta y, al mismo tiempo, un volver como rechazo.
II.3. La necesidad y el dolor del contacto (II): de Eva.
En una visita que Eva hace a Andreas se nos muestra el vacío afectivo en el que ella vive en relación con Elis, una relación determinada por su cinismo y su dependencia emocional. Analizemos algunas de sus frases:
- Le aburro. Formo parte de su aburrimiento general. El mundo es indiferente al sarcasmo de Elis, pero yo no.
Como bien dice Eva, ser pareja de alguien como Elis es formar parte de esa mirada vacía, escéptica y descreída que con su ironía y su sarcasmo lo corroe todo, sobre todo aquello que está cerca de él y que se interesa por él (El mundo es indiferente al sarcasmo de Elis, pero yo no). La distancia que imprime este tipo de nihilismo es una distancia que sobretodo debe hacerse sentir a lo que esta cerca, puesto que es aquello de lo que debe protegerse más, ya que es lo que más le puede dañar. Bajo su influencia, Eva vive en el hastío donde nada puede crecer excepto su desesperación y caída en el sinsentido, lo que acrecenta la dependencia que siente de él.
- Y lo peor de todo es que le quiero. Le amo, no hay otra forma de explicarlo. Si supiera como demostrarle que le quiero.
Justamente este es el problema: ¿cómo demostrarle amor a Elis, a alguien que no cree en el amor, que no quiere amar ni quiere ser amado? Este es el daño que recibe Eva. Creer que ella es el problema, cuando el problema, por lo menos en este sentido, es Elis y su actitud hacia el mundo que la incluye a ella. En un momento de esta escena Eva dice "todo lo que toco lo estropeo", pero visto en este sentido proyectivo, y también desde su dependencia emocional, podría leerse como "todo lo que me toca me estropea" o "todo lo que me toca dejo que me estropee."
Esta carencia afectiva que sufre deriva, en este mismo encuentro, en una relación sexual con Andreas a quien le confiesa su poco autoestima y lo dependiente que es de Elis, quien parece que la desanima en todos sus proyectos artísticos. Al mismo tiempo tiene un fuerte sentimiento de culpa por hablar mal de él. Observémoslo cuando antes de irse le dice a Andreas. "¿Ves lo horrible que estoy? ¿A qué nunca te has acostado con una amante más horrible que yo? ¡Di que me equivoco!"
 |
| Las identidades borrosas. |
El genio de Bergman plantea este encuentro como un bello contraluz donde sólo vemos los perfiles de Eva y Andrea (dos identidades borrosas), y que cuando se besan parece que esos perfiles se funden el uno con el otro, y que como en el cuadro de Edvard Munch "El beso" quedan unidos en una fusión que borra toda identidad, fusión que va más allá del deseo y del amor, para entrar en esos límites que se borran en el lugar del goce (en un sentido psicoanalítico).
 |
| El beso... |
Y más allá de Eva, tras separarse para volver a su casa, vemos a un nervioso Andreas preguntándole si le llamará, o que le escriba, o que cuando le volverá a ver... Tras irse, le vemos inquieto, dando vueltas en su casa hasta que estirándose sobre su cama lanza un desgarrado grito. De nuevo el dolor tras estar en contacto con aquello que necesita...
III. LA REPETICIÓN
Una forma de concebir lo que podríamos llamar el infierno psíquico implícito en lo neurótico coincide con conceptos como los ya enunciados: compulsión a la repetición, guión de vida, gestalt incompleta o el goce lacaniano. El infierno de estar viviendo, de una manera u otra, siempre lo mismo. En Pasión, Bergman nos presenta dos formas de vivir ese infierno de la repetición, la que viven Eva y Elis, y la que vivirán Anna y Andreas. Eva y Elis viven la repetición como una continuidad de insatisfacción, mientras que, como veremos, Anna y Andreas la vivirán como discontinuidad, como un ir y volver donde la violencia se hace presente.
III.1. La repetición en Eva y Elis.
O la repetición como una monotonía de los días que transcurren entre el aburrimiento y el hastío, en todo caso sostenidos con el cinismo de Elis y la dependencia y la culpa de Eva. Dos formas de mantenerse unidos por el miedo al abandono, como evitación de la soledad y del sentimiento de culpa. Hay una escena de la película en la que Elis le revela a Andreas que Anna y Eva eran inseparables desde hace muchos años, así como que también se conocían desde pequeños Elis y Andreas X (la pareja fallecida de Anna y que, a partir de ahora llamaré Andreas X). Luego le cuenta que Andreas X y Eva estuvieron un año de amantes, y con su cinismo habitual dice: "no me quejo, todos lo sabíamos", y luego añade: "Un día ella lo dejó, no se por qué. No me atreví a preguntar..." (luego veremos la versión de Anna). Ambos siguen así, con una vida de mutua ignorancia y de desafección, pero con la disposición de que más vale vivir con desamor que sufrir el dolor del abandono, una variante del refrán de "más vale malo conocido que bueno por conocer". Elis se refugia en su nihilismo y en su profesión, mientras Eva lo hace teniendo algún amante (como la pareja de Anna), o alguna historia como con Andreas.
III.2. El final de la historia de Eva y Elis.
En un salto inesperado de la película nos enteramos, a través de Eva, de que Andreas y Anna están saliendo juntos. Eva le dice que "no estoy enfadada ni celosa. Anna me ha contado lo vuestro" y tras añadir que les quiere mucho a los dos sigue diciendo "Está muy enamorada. Yo también, pero es difícil saber que siente Anna." Y sigue diciendo "Os quiero mucho a los dos. Yo también te quiero Andreas. Siempre pienso en tí. Amor mío", para añadir finalmente: "Ten cuidado con Anna, no se por qué lo digo, pero ten cuidado." Aparece entonces Elis, quien muestra un semblante en el que se hace evidente que sospecha algo, pero siguiendo su tónica disimula, y Eva, siguiendo la suya, también disimula y se muestra cariñosa con él... Y así, esta pareja va a seguir consumiéndose en ese hastío del mundo de las apariencias que les envuelve. Desde este momento, Eva y Elis ya no aparecen más en la película.
III.2. La repetición en Anna y Andreas.
La relación de Andreas con Anna empieza, como dice la voz en off de la película: "Anna y Andreas llevan unos meses viviendo juntos. Ella traduce y él ha aceptado la sugerencia de Elis (trabaja para él). Son moderadamente felices, sin peleas ni pasiones." Sin embargo, y a diferencia de Eva y Ellis, sus heridas llevan la relación inevitablemente hacia el conflicto y, como resultado de éste y la dificultad de manejarlo hacia la violencia. Violencia que también se gesta en su sistema defensivo: la idealización que lleva a Anna al engaño, y el aislamiento que lleva a Andreas al rechazo del contacto. Hay dos escenas, una de Ana y otra de Andreas, mediadas un sueño de Anna, que anticipan el conflicto inevitable.
- Escena de Anna: Negación y culpa.
Anna le habla a Andreas de su matrimonio. Empieza, de nuevo, son su versión idealizada y de su relación fusional y confluente en el sentido más romántico del término: el otro me completa. Así dice: "... Pensábamos lo mismo, lo hacíamos todo juntos, es difícil explicar como dos personas se convierten en una." Esta construcción fusional (propia del mecanismo de la confluencia) es como un "retorno a casa", pero un retorno a una casa pre-edípica, es decir, donde los límites y diferenciaciones aún no están establecidas, es un retorno al útero materno. Anna habla de la construcción de un hogar que hicieron con Andreas X y dice: "Construimos algo juntos. No sé como definirlo. Era algo seguro. Algo eguro". Sin embargo, la relación fusional no sostiene que esa fusión se rompa en ocasiones, y entonces la completitud se torna incompletitud, la seguridad en inseguridad y miedo, y esas roturas son las causantes de fuertes momentos de tensión, conflicto y también violencia. Dice Anna: "Teníamos discusiones muy violentas, pero nunca nos atacábamos con crueldad o desconfianza, y siempre éramos completamente sinceros. No había atisbo de engaño en nuestra relación". Aquí podemos observar el autoengaño de Anna, porque entonces... ¿de dónde surgía esa violencia?
No olvidemos que Andreas conoce la visión de Andreas X por el escrito que leyó sacado del bolso de Anna y que, en la película, aparece en distintas ocasiones subrayando la frase: "creando así más tensión que derivará en violencia física y psíquica". Como espectadores, y sabedores de este escrito, nosotros observamos directamente el autoengaño de Anna sobre su relación, como la observa Andreas. Anna parece que, en nombre de esa fusión que necesita experimentar, reelabora constantemente la gravedad de los sucesos de su relación para mantener su "lugar seguro", y lo que ella llama "verdad" y "sinceridad" es su necesidad de mantener ese lugar desde el prisma de su necesidad. En ese sentido, y como consecuencia, Anna también engaña y no es sincera en su relato, es decir, a ojos de Andreas, Anna le engaña, o no le dice toda la verdad, no le es sincera, y eso es lo que observamos también nosotros como espectadores.
 |
| ... como dos personas se convierten en una. |
El relato continúa, y seguimos observando como Anna siempre hace la misma maniobra basada en el mecanismo de defensa de la negación. Habla del conflicto, pero rápidamente este es reelaborado para fortalecer la relación, lo cual, como sabemos a través de la nota de Andreas X, no es cierto. Hay en ella una constante negación de la realidad. Y hablando de él dice "... me fue infiel (recordemos, con Eva). Me di cuenta de lo mucho que le quería y lo superé. Y desde entonces nos tratamos con más delicadeza". Y así, con esa negación, continua: "Lo peor fue cuando me abandonó. Averigüé donde estaba y el cambió de opinión y volvió. Y nos sentimos todavía más unidos". Pase lo que pase... siempre más unidos. Pero la nota de Andreas X dice algo muy distinto. Anna tampoco le cuenta que la infidelidad fue con Eva, y en su versión, fue él quien la dejó a ella. Una vez más Andreas y los espectadores nos damos cuenta de estos detalles...
Finalmente tenemos el relato del accidente en el que nos damos cuenta de la vivencia disociada que tuvo Anna de lo sucedido. Se nos hace evidente su dimensión traumática... también fundamental para comprender su mundo psíquico: el sentimiento de culpa que, aun disociado, la habita. "No sabía que la vida podía ser así. No sabía que la vida podía dar tanto sufrimiento." Un sueño de Anna nos pondrá en relación con esta dimensión traumática y ese núcleo duro del sentimiento de culpa.
- Sueño de Anna: la culpa.
Dice la voz en off antes de que el sueño se muestre: "Las advertencias están latentes y se manifiestan de improviso. Anna contó un largo sueño que la había preocupado durante semana santa." Siguen entonces las imágenes del sueño... Veamos sus escenas:
1. El sueño empieza con un bote que parece de refugiados que hacinados, uno sobre otro, están durmiendo al llegar a la orilla del mar.
Esta es una imagen clásica de algunos sueños, en que la llegada desde el mar se relaciona con la emergencia de contenidos psíquicos reprimidos, o disociados en el caso de sueños traumáticos. Anna es la que está despierta mientras el resto permanecen dormidos.
 |
| Desembarcando en la orilla del mar |
2. Anna baja del bote y anda por la orilla. "Estaba sola. Sentí que necesitaba compañía, que me abrazaran, descansar. Pero sabía que lo había perdido para siempre." La ayuda que pide primero a una joven y luego a una mujer le es negada. La primera huye de ella negándole cobijo, y la segunda también huye y ni siquiera le habla, pero su expresión lo dice todo.
En esta escena del sueño se unen la soledad y el rechazo. El blanco y negro del sueño, la miseria del lugar, sus personajes, hacen de él un espacio desolador (para esta escena, Bergman recuperó material rodado para la anterior película Vergüenza.) En el rechazo de las dos mujeres ya asoma la sombra la culpa, como si su actitud denotara que conocieran algo terrible de ella. En las propias palabras de Anna se entrevé también la sombra del castigo: "sabía que lo había perdido para siempre."
 |
| la mirada del horror... |
3. En la siguiente escena, y siempre en ese entorno desolador, Anna se halla entre mujeres que miran a otra que está sentada cerca de unos maderos que arden. "¿Quién es esa mujer?" - pregunta - "Van a ejecutar a su hijo" - les responde una mujer -. "Va de camino al lugar de la ejecución". Anna se acerca entonces a ella, y tras contemplarla, de repente, se arroja sobre su regazo y le pide perdón: "perdóname, perdóname".
 |
| Perdóname, perdóname... |
Pero la mujer la arroja lejos de ella. No hay perdón. |
| Pero no hay perdón... |
En esta escena se clarifica el tema del sentimiento de culpa: la culpa de Anna por haber perdido a su hijo en el accidente que protagonizó. La imagen de la madre triste y apenada, que es también la madre resentida que odia a la causante de la muerte de su hijo, son una proyección psíquica de la madre que fue Anna y que la culpa a ella de lo sucedido. Anna se culpa de su muerte, como en la siguiente escena también se culpará de la muerte de Andreas X.
4. En la última escena vemos a Anna corriendo cuando de repente se para y empieza a gritar (aunque no se oye su voz): "¡Andreas! ¡¡Andreas!!" Y vemos la imagen de un hombre muerto en el suelo...
 |
| ¡Andreas! ¡¡Andreas!! |
Viniendo de la escena 3, poco hay ya que añadir. Al sentimiento de culpa por la muerte de su hijo hay que añadir la de la muerte de Andreas X. En todo caso, el sueño desvela el fondo dramático y desesperado que se oculta tras su idealización.
- Escena de Andreas: aislamiento y humillación
Hasta esta escena que vamos a comentar, Andreas se ha mantenido en esa contención emocional que le caracteriza como un hombre muy poco expresivo en todos los sentidos. No obstante, hay que destacar la relación que mantiene con Johann Andersson (Erik , otro personaje de la película que es un solitario que no se relaciona con nadie, y a quien la sociedad aun se lo pone peor justamente por esa condición de solitario. Andreas es atento y cuidadoso con él, también preocupado. Es quizá el personaje por el que Andreas muestra más calidez y simpatía. A su vez Johann aparece como una persona vulnerable y frágil, que también es atento y cuidadoso con Andreas. Sin embargo, Johann se suicidará después de haber sido humillado y agredido brutalmente por personas desconocidas de la isla que le culpan de la muerte violenta de animales que está sufriendo la población. Deja una carta para Andreas, y entre las cosas que le dice destaca lo siguiente: "... sentí que no quería seguir viviendo, porque ya no podría mirar a nadie a la cara. Ya no quiero vivir más. Te escribo esta carta, querido Andreas, porque siempre has sido bueno conmigo, y siempre te has preocupado por mí." Hay que destacar que, leyendo esta carta, vemos llegar la emoción en Andreas...
 |
| Johann Andersson |
Afectado por la muerte de Johann
(con el que establece una proyección de sí mismo: el futuro que le aguarda) y el trato humillante y brutal que sufrió, Andreas por fin se abre a Anna (quien le dice que se vayan de viaje) como una alma rota, o como parece que le dijo su ex-pareja:
"Tienes un cáncer en el alma". Andreas se nos presenta como un hombre que ya no está en el mundo, o que está alejado de él totalmente y, como metáfora, dice que ante el se alza un muro desde el que: "no puedo hablar ni mostrarte que estoy feliz. Veo tu rostro y sé que eres tú, pero no puedo alcanzarte. Estoy al otro lado de ese muro. Me he quedado fuera." Un hombre paralizado ante la vida, en la acción y en lo emocional. Vemos entonces la proyección antes citada sobre Johann: la humillación. La humillación sufrida y el. miedo a sufrir más humillación: "Tengo miedo de que me humillen. Es una tristeza eterna. He aceptado humillaciones que ahora forman parte de mi ("Tienes un cáncer en el alma"). Es horrible ser un fracaso."
 |
| He aceptado humillaciones que ahora forman parte de mí. |
Como ocurre con las personas humilladas, ellas también se humillan a sí mismas: "Pero no me respeto [...] La mayoría de la gente no tiene una gran autoestima. Humillados, ahogados y escupidos. Esta vivos y eso es lo único que saben." Andreas habla como un ser humano que ya se ha rendido, que no ve más alternativa que ese aislamiento al que se somete, ese vivir detrás del muro: "Se nos llena la boca hablando de libertad. Pero no creo que exista. ¿O es sólo una droga que usan los humillados para poder soportarlo? Ya no lo aguanto más." Es un hombre harto de sí mismo, que no se soporta, cansado de vivir en estas condiciones y atormentado: "... los sueños que me persiguen, o con la oscuridad llena de fantasmas y recuerdos." Y la conclusión es: "Ya no podemos irnos. Es demasiado tarde. Todo llega demasiado tarde."
IV. CONFLICTO Y VIOLENCIA: LA PRESIÓN AGRESIVA LATENTE.
Dice Bergman en una entrevista acerca de esta película: "Mi idea es todavía que existe una maldad que no se puede explicar, una maldad virulenta y terrible [...] Una maldad irracional y que no está sujeta a ley alguna. Cósmica. Gratuita, inmotivada. No hay nada de lo que tengan tanto miedo los hombres como de esta maldad incomprensible e inexplicable." [2]
No creo que para el mal mostrado en esta película haya que invocar algo cósmico. Tampoco creo que haya que recurrir a la "banalidad del mal" propuesto por Hannah Arendt, o por lo menos a una banalidad que no están banal. Los hechos que suceden en la película encuentran su respuesta en el concepto propuesto por Lacan de "presión agresiva intencional" o la liberación explosiva de esta bajo la forma de violencia física i psíquica. Los que queráis profundizar en ella encontraréis este concepto desarrollado en la entrada "El hombre lobo: visitantes de la sombra II: El licántropo (El hombre lobo) y la naturaleza de la violencia." (pulsa aquí para acceder a la entrada)
Las dos escenas planteadas en el punto anterior, nos muestran el muro detrás del cual ambos se refugian, el aislamiento (en su dimensión emocional y relacional) en Andreas, y la confluencia (junto a la idealización) en Anna; así como la razón de fondo sobre la que estos muros defensivos se construyen: la culpa y la humillación. Inevitablemente, el conflicto es cuestión de tiempo.
IV.1. La advertencia.
Cuando la relación empieza, recordemos, la voz en off de la película nos dice: "Son moderadamente felices, sin peleas ni pasiones." Esa misma voz, tras la muerte de Johann, nos dice: "... llevan un año viviendo en relativa armonía. Han tenido peleas y reconciliaciones, causadas por malentendidos o su mal genio..." Esas peleas y reconciliaciones ya son un indicio de lo que está por llegar. Esta voz es previa a una escena donde aparece una reacción de Andreas que ya es un indicio de que la tensión puede aumentar en cualquier momento. Tras la muerte de Johann, Anna se retira a una habitación a rezar por él, pero al entrar Andreas y decirle ella esto, él responde: "Rezas por ti misma" y ella responde enfadada: "¡Vete! ¡ Déjame en paz!" A lo que Andreas le devuelve: "Vaya actuación. ¡Menuda actuación!"
 |
| ¡Vete! ¡¡Déjame en paz!! |
Este pequeño momento ya nos muestra la fragilidad, que lleva a una reacción agresiva, cuando la acción de uno resquebraja el muro del otro. Andreas reacciona a la fragilidad que la muerte de Johann le crea, y al conocimiento que tiene de la carta de Andreas X provoca que proyecte lo que el siente que es la humillación que este debió sufrir de Anna, y es desde esta proyección (en la que él, potencialmente, se siente expuesto a lo mismo), que lanza ese comentario agresivo, de la misma manera que Anna reacciona inmediatamente como animal acorralado al sentir su mundo y su equilibrio cuestionado.
Tras esta escena aparece la escena del monólogo de Andreas que antes hemos comentado. Luego ya vemos el distanciamiento que surge en la pareja, se nota en sus acciones y en el lenguaje corporal, también en el lenguaje verbal intrascendente, casi forzado a romper el silencio que se corta entre ellos. Es a partir de ese momento que "estalla" la violencia, pues el muro, como toda estructura defensiva contiene la agresividad latente o presión agresiva (descrita por Lacan, y de la que ya hemos tratado en este blog en distintas entradas) y que, en un momento dado, cuando dicha estructura se siente frágil o resquebrajada deja paso a esta presión agresiva que se libera en forma de violencia.
IV.2. La liberación de la presión agresiva como violencia.
Anna, que siente su mundo confluente, su ideal de relación fusional amenazado reacciona con esa violencia, es decir, con voluntad de dañar, y así le dice, entre otras cosas: "Ahora sé la verdad. Sé como eres. Y te desprecio profundamente. Vivir contigo es un infierno y quiero irme de aquí." Y tras esto llega la violencia. Andreas, resquebrajado el muro que le protege de la humillación, reacciona con gran violencia (la presión agresiva se libera) amenazándola con una hacha y pegando a Anna... Recordemos la nota de Andreas X: "creando así más tensión que derivará en violencia física y psíquica."
 |
| Aparece la violencia. |
Desde este momento ya todo se precipita. Ya en el final de la película, cuando ambos van en coche conducido por Anna, aparece todo. Andreas, finalmente, le cuenta que conoce la carta de Andreas X, no sin antes decirle algo paradójico: "Quiero ser libre. Quiero recuperar mi soledad. No puedo seguir viviendo así" (recordemos lo que anteriormente ha dicho: "Se nos llena la boca hablando de libertad. Pero no creo que exista"). En todo caso, y siempre ante el silencio de Anna, Andreas le pone de manifiesto, aunque con esa voluntad violenta de dañar, el engaño que se oculta tras toda su idealización y la falsedad de todo aquello de "vivir en la verdad", de "ser sinceros": "... no tienes mucho éxito con los hombres. El problema lo tienes tú o lo tienen los hombres (Anna no dice nada pero acelera el coche). Esta afirmación es también una proyección suya, pues efectivamente también se podría decir que "No tengo mucho éxito con las mujeres. El problema lo tengo yo o lo tienen las mujeres". Siempre hablas de la verdad, de vivir la verdad. ¡Menudo engaño! [...] ¡Todo era mentira! ¡Todo mentira! (Anna, siempre en silencio acelera aún más el coche). Cálmate... ¿Me vas a matar como mataste...?" En un terreno resbaladizo y a esa velocidad alta Anna hace un brusco movimiento de volante que desvía el coche, y sólo la rápida acción de Andreas impide que el accidente se pueda consumar. "¡Has perdido el juicio!" - grita Andreas -.
Cuando Andreas le pregunta por qué vino a buscarlo, Anna, después de la maniobra con el coche, le responde que para pedirle perdón (lhay que reconstruir la fusión, volver al equilibrio como sea)... La película acaba con Andreas saliendo del coche y Anna arrancando y yéndose. Al final vemos unos imágenes de Andreas confundido yendo y volviendo por el camino, yendo y volviendo... y a medida que la cámara se acerca se vuelve su imagen más borrosa hasta que finalmente se difumina mientras cae al suelo desesperado. La voz en off la cierra definitivamente diciendo: "Esta vez se llama Andreas Winckelman."
 |
| Yendo y volviendo, yendo y volviendo... |
El ciclo de la repetición se cierra una vez más. Andreas y Anna se separan como ya acabaron con sus anteriores parejas. Se tiene la sensación de que se juntaron para que su sufrimiento se reactualizara de nuevo, para que su historia volviera a empezar para acabar de nuevo igual. Él, un apego evitativo; ella un apego ansioso... cada uno con su muro alzado, cada uno, inconscientemente, listos para intentar romperlos desde sus fondos culpables y humillados, listos para soltar su presión agresiva reprimida. La película acaba con "Esta vez se llama Andreas Winckelman", como podría haber acabado diciendo "Esta vez se llama Anna Fromm", o incluso "Esta vez se llaman Eva y Elis Vergérus". Como Andreas en la última imagen de la película, todos ellos son seres humanos borrosos, de identidad frágiles y vulnerables que sienten que pueden ser pisoteados en cualquier momento.
 |
| Esta vez se llama Andreas Winckelman. |
V. UNA ÚLTIMA REFLEXIÓN: LOS ANIMALES ASESINADOS.
Llama la atención en esta película el papel adjudicado a los animales (raramente utilizados por Bergman):
La imagen del perro al que se intenta ahorcar, y al que Andreas salva en el último momento; las ovejas muertas y mutiladas; o al final de la película un caballo al que se rocía de gasolina en su establo y es quemado. Cuando acaba la película no sabemos quien es el individuo que comete esos actos, aunque si sabemos que Johann Andersson fue humillado y agredido brutalmente por creer que era él el responsable de esas muertes por gente de la isla. Todo una metáfora de la inocencia vulnerada. Desde nuestra heridas más profundas todos podemos ser el maltratador y el maltratado., y ambos a la vez Una metáfora de la agresividad con la que los seres humanos nos tratamos en distintos ámbitos, y como dice Andreas X en su carta, y lo comprobamos en la película una "tensión que derivará en violencia física y psíquica."
Todos podemos ser el maltratado o el maltratador, y ambos a la vez. ¿No es acaso la humillación sufrida por Johann Andersson un ejemplo de ello, o las humillaciones que se infringen Anna y Andreas? ¿O las de más bajo nivel (no por ello menos dañinas) entre Eva y Elis? Quizá la imagen más representativa de esta dinámica maltratador-maltratado por la que oscilamos en ocasiones, sea esa imagen del coche al final de la película, y que mientras la tensión entre Anna y Andreas crece, y Anna acelera más el coche, y las palabras duras de Andreas se encuentran con el silencio cortante de Anna, la cámara enfoca un pequeño oso de peluche colgado del parabrisas que oscila agitadamente de un lado a otro como el perro al que se había intenta ahorcar: una imagen de la situación de tensión y asfixia en la que ambos protagonistas se hallan en ese momento, hasta que la presión agresiva se libera como violencia.
_______________
[1] Los archivos personales de Ingmar Bergman. Editado por Paul Duncan y Bengt Venselius Ed. Taschen, pág. 145
[2] Ver nota 1, pág. 144
ENLACES RELACIONADOS
_________________________